En su época, Philip K Dick, aunque ya daba muestras de genio, fue un escritor pulp cortado por un patrón tradicional: publicaba donde podía y escribía mucho, rápido y con diversos estilos para maximizar sus precarios ingresos. La inevitable consecuencia fue que muchas de sus novelas y cuentos estaban escritos de forma tosca y, a veces, su lectura transmite la impresión de que nadie los revisó antes de publicarse: las tramas avanzan dando saltos y parecen improvisadas, los personajes hablan, reaccionan y se comportan de forma extraña e incoherente… Ganó pocos premios y atrajo poca atención. Sin embargo, desde su muerte en 1982, su reputación ha experimentado un incremento exponencial. Su figura y obra ha sido objeto de innumerables estudios académicos y un fandom todavía no tan amplio como se merece pero en continuo crecimiento ha ido descubriendo la originalidad de sus ideas, su espíritu transgresor y nuevos significados y conexiones con el mundo real que nos ha tocado vivir. Por su parte, Hollywood lo ha convertido en el autor de CF más adaptado a la pantalla.
Dick es
sobre todo reconocido hoy por la complejidad y minuciosidad con las  que
cuestiona la naturaleza de la realidad, sugiriendo que ésta podría no ser lo
que parece. Sus mejores novelas están protagonizadas no por héroes sino por
individuos normales y corrientes, a menudo residentes en zonas suburbanas y
sobre los que analiza sus preconcepciones (y las nuestras) sobre el mundo que
los rodea. Dick nos dice que la realidad y la individualidad dependen
enteramente de la percepción; y ésta es muy inestable y, por tanto, poco fiable.
Las drogas, las catástrofes y los traumas psicológicos pueden perturbarla.
que
cuestiona la naturaleza de la realidad, sugiriendo que ésta podría no ser lo
que parece. Sus mejores novelas están protagonizadas no por héroes sino por
individuos normales y corrientes, a menudo residentes en zonas suburbanas y
sobre los que analiza sus preconcepciones (y las nuestras) sobre el mundo que
los rodea. Dick nos dice que la realidad y la individualidad dependen
enteramente de la percepción; y ésta es muy inestable y, por tanto, poco fiable.
Las drogas, las catástrofes y los traumas psicológicos pueden perturbarla.
A Dick
puede, por tanto, situársele en la tradicióin de otros escritores vanguardistas
o incluso visionarios como Christopher Smart, William Blake o William Burroughs,
que postulaban la existencia de una auténtica “realidad” oculta tras el velo de
las apariencias. Pero Dick lleva esta perspectiva un paso más allá. En su frenética
imaginación, ninguna realidad ostenta la primacía definitiva; no se puede confiar
en nada. Que esto conduzca a cierto grado de paranoia (una emoción que Dick
parece  haber considerado esencialmente apropiada e incluso saludable) o
desequilibrio mental, forma parte del cautivador sabor de sus ficciones.
haber considerado esencialmente apropiada e incluso saludable) o
desequilibrio mental, forma parte del cautivador sabor de sus ficciones.
Dick empezó su carrera después de que la CF hubiera cuajado en un género autoconsciente cuyos autores, en mayor o menor medida, buscaban convencer a sus lectores de que sus mundos imaginarios, dentro de sus propios marcos de referencia, eran tan reales como el nuestro. Dick, sin embargo, estaba más interesado en la entropía y la destrucción que en la construcción de mundos: “Me gusta construir universos que se vienen abajo… Me gusta ver cómo los personajes de mis novelas se enfrentan a ese problema”. Sus ficciones no sólo exponían la arbitrariedad y falsedad de esos mundos futuros, sino que también cuestionaban la realidad del nuestro. Sus historias planteaban la pregunta de “¿Qué es Real?” y exploraban la ética del comportamiento individual en un entorno en el que resulta difícil o imposible determinar qué es auténtico y qué no.
En buena medida, su obra fue producto de su vida. Dick tuvo una infancia difícil. Nació en Chicago y fue el superviviente de una pareja de gemelos. Sus padres se divorciaron y su madre fue la encargada de criarlo en el ambiente bohemio y políticamente activo de Berkeley, en California. Después de varios intentos infructuosos de labrarse una carrera como escritor de ficciones generalistas mientras trabajaba en una tienda de discos, gracias a la confianza que depositó en él Anthony Boucher, editor de “The Magazine of Fantasy and Science Fiction”, pudo hacer realidad su sueño, pero dentro del campo de la CF, que, por otra parte, siempre le había apasionado.
Dick
escribió “Estabilidad” en 1947, cuando aún era un adolescente ,
pero no se publicó hasta 1987, incluido en el primer volumen de compilación
cronológica de sus cuentos. Aquí podemos ver que desde el mismo comienzo de su
carrera como escritor ya estaban presentes algunos de los elementos sobre los
que Dick volvería una y otra vez en las décadas siguientes, como un opresivo
futuro distópico, un individuo corriente enfrentado a una situación
desconcertante que pone en duda su memoria o sentido de la realidad, el énfasis
en el individualismo y la desconfianza en las máquinas y los órganos de poder.
,
pero no se publicó hasta 1987, incluido en el primer volumen de compilación
cronológica de sus cuentos. Aquí podemos ver que desde el mismo comienzo de su
carrera como escritor ya estaban presentes algunos de los elementos sobre los
que Dick volvería una y otra vez en las décadas siguientes, como un opresivo
futuro distópico, un individuo corriente enfrentado a una situación
desconcertante que pone en duda su memoria o sentido de la realidad, el énfasis
en el individualismo y la desconfianza en las máquinas y los órganos de poder.
Dentro
de varios siglos, la Humanidad ha de reconocer que ha llegado al punto límite
de desarrollo y, dado que lleva tiempo sin producirse ningún invento ni existen
perspectivas de que la situación mejore, se teme que, de acuerdo al
conocimiento histórico disponible, la sociedad se deslice hacia un periodo de
decadencia, involución y caos. ¿La solución? Instaurar un gobierno mundial
autoritario que fuerce la Estabilización. Cualquier indi viduo en el que se
detecte una desviación de lo considerado normal, es eliminado; y todos los
inventos son meticulosamente examinados por un inmenso aparato burocrático para
confiscarlos y enterrarlos en caso de que puedan suponer una alteración al
rígido statu quo impuesto.
viduo en el que se
detecte una desviación de lo considerado normal, es eliminado; y todos los
inventos son meticulosamente examinados por un inmenso aparato burocrático para
confiscarlos y enterrarlos en caso de que puedan suponer una alteración al
rígido statu quo impuesto.
Y eso
es precisamente lo que le sucede al protagonista, Robert Benton, que resulta
que, sin él recordarlo, ha registrado para su análisis un invento que
difícilmente puede ser mas disruptivo: una máquina del tiempo. Tras un
desconcertante desplazamiento temporal, Benton se encontrará manipulado por una
inteligencia que le impelerá a liberar un antiguo mal y presionado por el
Consejo para que entregue el orbe que ha traído del futuro. Pero cuando Benton
rompe el objeto -que alberga una ciudad en su interior-, la realidad se
transforma y él pasa a vivir en un mundo muy diferente y, a su manera, tan
distópico como el anterior, uno en el que las máquinas gobiernan y la humanidad
les sirve. Las personas se han c onvertido en "esclavos, sudorosos, encorvados y pálidos". Los días de
descanso se otorgan con un mínimo de tres semanas de diferencia, y la gente se
consume trabajando.
onvertido en "esclavos, sudorosos, encorvados y pálidos". Los días de
descanso se otorgan con un mínimo de tres semanas de diferencia, y la gente se
consume trabajando.
Dick plantea en este cuento el dilema de elegir entre dos sociedades a cual más distópica, aunque de formas diferentes. Una de ellas considera que el desarrollo tecnológico ha llegado a su fin y opta por la parálisis y el control, proyectando una falsa impresión de libertad. En la otra, la tecnología ha avanzado tanto que las máquinas se han vuelto más poderosas que sus inventores y controlan a la raza humana. Dos escenarios terribles cada uno a su manera.
Con
este cuento, Dick nos expone un buen puñado de ideas interesantes, analizando
el abuso de poder político. Tal y como describe en la historia, el progreso y
la regresión van de la mano. Cuando se da el primero, siempre existe el peligro
de la segunda. Si no hay ni el uno ni la otra, el mundo se condena a una vida
sin cambios ni, por ende, progreso. El estancamiento lleva consigo un atraso
que destruye lentamente todo lo adquirido. Ahora bien, tanto en un escenario de
progreso como en otro de regresión, la estabilidad es fundamental. El problema
es que ésta exige una disciplina y un nivel de control que puede derivar en un
severo recorte de libertades que incluya la clasificación de individuos según
su intelecto o el uso de la educación como arma contra la disensión.
cuento, Dick nos expone un buen puñado de ideas interesantes, analizando
el abuso de poder político. Tal y como describe en la historia, el progreso y
la regresión van de la mano. Cuando se da el primero, siempre existe el peligro
de la segunda. Si no hay ni el uno ni la otra, el mundo se condena a una vida
sin cambios ni, por ende, progreso. El estancamiento lleva consigo un atraso
que destruye lentamente todo lo adquirido. Ahora bien, tanto en un escenario de
progreso como en otro de regresión, la estabilidad es fundamental. El problema
es que ésta exige una disciplina y un nivel de control que puede derivar en un
severo recorte de libertades que incluya la clasificación de individuos según
su intelecto o el uso de la educación como arma contra la disensión.
“Roog” fue el primer cuento que vendió
Dick, aunque no el primero que p ublicó. Lo escribió en noviembre de 1951 y
apareció publicado en “The Magazine of Fantasy & Science Fiction” en
febrero de 1953. La inspiración para Boris, el perro protagonista de este
relato, la tomó Dick de uno real, de nombre Snooper, que pertenecía a uno de
sus vecinos y que se alarmaba mucho cada vez que llegaban los basureros. Dick
explicó en la introducción de una de sus compilaciones de cuentos que “Roog”
"habla de miedo, habla de lealtad,
habla de una amenaza oscura y de una bondadosa criatura que no puede transmitir
el conocimiento de esa amenaza a sus seres queridos".
ublicó. Lo escribió en noviembre de 1951 y
apareció publicado en “The Magazine of Fantasy & Science Fiction” en
febrero de 1953. La inspiración para Boris, el perro protagonista de este
relato, la tomó Dick de uno real, de nombre Snooper, que pertenecía a uno de
sus vecinos y que se alarmaba mucho cada vez que llegaban los basureros. Dick
explicó en la introducción de una de sus compilaciones de cuentos que “Roog”
"habla de miedo, habla de lealtad,
habla de una amenaza oscura y de una bondadosa criatura que no puede transmitir
el conocimiento de esa amenaza a sus seres queridos".
Dick
adoptó para este cuento el punto de vista del mencionado Boris, quien observa
todos los días a sus amos guardar comida en unos contenedores del exterior de
la casa. Él lo ignora, pero esos contenedores no son sino los cubos de la
basura. Lo que le pone tremendamente nervioso es la llegada de unos individuos
que toma como carnívoros depredadores de otro planeta –y que en realidad son los
basureros- y que le “roban” su comida. Boris intenta advertir a su amo de cada
"robo"  con gritos de "¡Roog! ¡Roog!", que es como él los ha
bautizado. Los humanos, incapaces de comprenderle, creen que tan solo alborota.
con gritos de "¡Roog! ¡Roog!", que es como él los ha
bautizado. Los humanos, incapaces de comprenderle, creen que tan solo alborota.
Lo más
llamativo de esta historia es, claro, la perspectiva subjetiva que nos ofrece
Dick a través de los ojos de un perro, aclarando así por qué estos animales ladran
sin cesar a quienes llegan a los domicilios por cualquier asunto. Dick añadió
en sus notas que Boris está claramente loco dado que mucho de lo que cree ver y
oir no forma parte del proceso cotidiano de repartir periódicos o recoger
basura. Registrar el vecindario en busca de "Guardianes" y comerse la
basura no son actividades normales para los basureros (aunque sí podemos
imaginar que algunos no les tengan simpatía a los perros). Claro que, como la
mayoría de la gente rara vez es consciente de la llegada de es
Esto no significa que la lectura posterior sea errónea porque la invisibilidad de la opresión parece cobrar protagonismo rápidamente. La opresión —en este caso, un ejemplo bastante banal de “robo” de basura— a menudo permanece oculta bajo la cotidianidad que damos por sentada y asumimos como parte normal de la vida. ¿Cuántos de nosotros observamos con verdadera atención a los camareros, cajeros, carteros y otros profesionales con quienes interactuamos a diario? La perspectiva ajena de un perro nos podría ayudar a percibir las fuerzas que subyacen en nuestras relaciones sociales. Sin abrazar de forma literal esta lectura paranoica del cuento, sí aprecio una crítica al espíritu antisocial de la vida suburbana, donde la gente se autoconfina en habitáculos independientes, aislándose de sus vecinos y animando a los perros a comportarse de forma paranoica para garantizar ese antinatural aislamiento.
 Aunque
“Roog” fue la primera historia que Dick vendió, fue “Aquí Yace el Wub”
la primera que se publicó, concretamente en el número de verano de 1952 de
“Planet Stories”.
Aunque
“Roog” fue la primera historia que Dick vendió, fue “Aquí Yace el Wub”
la primera que se publicó, concretamente en el número de verano de 1952 de
“Planet Stories”.
El capitán Franco, comandante de una expedición de caza a Marte, supervisa la carga de la nave. Tras despedirse del contacto local, ve al primer oficial Peterson guiando al wub hacia la nave. Éste es un enorme cerdo de doscientos kilos que Peterson compró por cincuenta centavos con la intención de comerlo en el viaje de regreso. Tras el despegue, la tripulación intenta averiguar cómo mantener con vida al animal, el cual parece comer absolutamente cualquier cosa. El capitán expresa su deseo de probar su carne y entonces el wub, interrumpiendo la conversación sobre su funesto porvenir, comienza a comunicarse telepáticamente con los humanos. El animal les ruega que se cambie de tema y exige el derecho a opinar sobre su destino. Mientras el cocinero espera el resultado de la deliberación, el wub sigue el capitán a su despacho. Allí, le asegura que sería más valioso para la tripulación como filósofo residente.
Tras
dejar al capitán sumido en una suerte de trance temporal, el wub  medita ante la
tripulación sobre Odiseo como figura arquetípica junguiana. El capitán Franco,
vuelto en sí, insiste en comérselo. Sus hombres se resisten, pues ven en esa
criatura a un ser inteligente y amistoso. El wub sugiere que el progreso moral
humano no ha seguido el ritmo de su desarrollo técnico. Para resolver el
impasse, el capitán le dispara al wub entre los ojos. Más tarde, servido como
plato en la cena, la tripulación no consigue disfrutar del festín, a diferencia
del capitán, quien les recuerda que "ahora
es solo materia orgánica". De repente, Franco, claramente bajo el
control mental del wub, continúa la interrumpida discusión sobre Odiseo.
medita ante la
tripulación sobre Odiseo como figura arquetípica junguiana. El capitán Franco,
vuelto en sí, insiste en comérselo. Sus hombres se resisten, pues ven en esa
criatura a un ser inteligente y amistoso. El wub sugiere que el progreso moral
humano no ha seguido el ritmo de su desarrollo técnico. Para resolver el
impasse, el capitán le dispara al wub entre los ojos. Más tarde, servido como
plato en la cena, la tripulación no consigue disfrutar del festín, a diferencia
del capitán, quien les recuerda que "ahora
es solo materia orgánica". De repente, Franco, claramente bajo el
control mental del wub, continúa la interrumpida discusión sobre Odiseo.
A
primera vista, “Aquí Yace el Wub” es una historia bastante convencional sobre
un primer encuentro con una inteligencia extraterrestre, la comunicación
telepática y el u so de los poderes mentales para sobrevivir a la muerte. Pero
su trasfondo mitológico, religioso y filosófico hace de este cuento algo más
sustancioso que el habitual material pulp de la época.
so de los poderes mentales para sobrevivir a la muerte. Pero
su trasfondo mitológico, religioso y filosófico hace de este cuento algo más
sustancioso que el habitual material pulp de la época.
El mito de Odiseo, que fue de isla en isla durante sus diez años de viaje, establece un paralelismo con la vida del wub, cuya alma, aparentemente, puede migrar de un cuerpo a otro. Por tanto y gracias a sus poderes psíquicos, es un ser inmortal. Pero es que, además, Odiseo, a diferencia de Aquiles, no confiaba en la fuerza bruta sino en su astucia. Así que, en este caso, podríamos identificar al wub con Odiseo y al capitán Franco con Aquiles. Y, por último, fue Odiseo quien tuvo la idea del Caballo de Troya… y aquí es el propio cuerpo del capitán el que acaba ejerciendo tal función, transportando en “su interior” al alienígena.
La cena comunitaria en la que se sirve la carne del wub parece extraída de la Última Cena de los Evangelios, especialmente porque el alienígena –que había leído la mente del capitán y absorbido todos sus conocimientos- había hecho previamente una referencia a una parábola del Salvador. Así, lo que ingieren los tripulantes es, literalmente, el cuerpo de esa criatura –acompañado de vino, metafóricamente su sangre.
El
autor reflexiona brevemente con esta historia sobre la ética de alimentarse con
criaturas sentientes, en particular aquellas que puedan par ecerse a los
animales de consumo humano pero que en realidad están dotadas de inteligencia. Dick
nos recuerda que no hay razón por la cual la inteligencia tenga ni que
parecerse a la nuestra ni venir acompañada de un cuerpo antropomórfico, una
asunción muy habitual en la literatura y el cine de ciencia ficción. La crítica
del wub al progreso humano en el campo de la ética es un resumen de las
opiniones del propio Dick: “Energía
atómica. Desde un punto de vista técnico han logrado cosas maravillosas, pero sus
científicos no están preparados para resolver problemas morales, éticos…”.
Con todo, el autor también parece querer decirnos que, cuanto más te alejas de
la autoridad, más probable es que germine el progreso moral. Aunque sabe que es
una criatura inteligente, el capitán es el único miembro de la tripulación que
insiste en comerse al wub, mientras que el resto experimenta tristeza y rechazo
por lo que, en el fondo, consideran un asesinato. El giro final puede leerse
como que el consumo de ciertos alimentos cambian nuestra propia naturaleza,
algo que deriva del disgusto que Dick sentía hacia la sociedad de consumo.
ecerse a los
animales de consumo humano pero que en realidad están dotadas de inteligencia. Dick
nos recuerda que no hay razón por la cual la inteligencia tenga ni que
parecerse a la nuestra ni venir acompañada de un cuerpo antropomórfico, una
asunción muy habitual en la literatura y el cine de ciencia ficción. La crítica
del wub al progreso humano en el campo de la ética es un resumen de las
opiniones del propio Dick: “Energía
atómica. Desde un punto de vista técnico han logrado cosas maravillosas, pero sus
científicos no están preparados para resolver problemas morales, éticos…”.
Con todo, el autor también parece querer decirnos que, cuanto más te alejas de
la autoridad, más probable es que germine el progreso moral. Aunque sabe que es
una criatura inteligente, el capitán es el único miembro de la tripulación que
insiste en comerse al wub, mientras que el resto experimenta tristeza y rechazo
por lo que, en el fondo, consideran un asesinato. El giro final puede leerse
como que el consumo de ciertos alimentos cambian nuestra propia naturaleza,
algo que deriva del disgusto que Dick sentía hacia la sociedad de consumo.
El
tra sfondo de la historia también es relevante. La nave y su tripulación están
en misión de caza –o “recolección”, según se quiera ver- lo que sugiere que en
la Tierra ya no pueden encontrarse esos recursos alimenticios. Aunque no se
expresa específicamente que los animales se hayan extinguido en nuestro
planeta, no es insensato pensar que, a nivel colectivo, el mismo comportamiento
que exhibe el capitán matando (asesinando) al wub, ha llevado a la desaparición
de la vida animal terrestre.
sfondo de la historia también es relevante. La nave y su tripulación están
en misión de caza –o “recolección”, según se quiera ver- lo que sugiere que en
la Tierra ya no pueden encontrarse esos recursos alimenticios. Aunque no se
expresa específicamente que los animales se hayan extinguido en nuestro
planeta, no es insensato pensar que, a nivel colectivo, el mismo comportamiento
que exhibe el capitán matando (asesinando) al wub, ha llevado a la desaparición
de la vida animal terrestre.
Otro
relato publicado en 1952 fue “El Cañón” (“Planet
Stories”), que comie nza con una nave enviada en misión para investigar una
explosión que ha tenido lugar en otro planeta y que ha podido detectarse desde su
mundo de origen. Los primeros estudios de la atmósfera ponen de manifiesto que
fue la fisión atómica lo que arrasó la superficie. Dado que no parece haber
nada digno de observar, la tripulación de prepara para regresar a casa justo
cuando un proyectil atómico disparado desde la superficie impacta en la nave y
les obliga a realizar un aterrizaje de emergencia.
nza con una nave enviada en misión para investigar una
explosión que ha tenido lugar en otro planeta y que ha podido detectarse desde su
mundo de origen. Los primeros estudios de la atmósfera ponen de manifiesto que
fue la fisión atómica lo que arrasó la superficie. Dado que no parece haber
nada digno de observar, la tripulación de prepara para regresar a casa justo
cuando un proyectil atómico disparado desde la superficie impacta en la nave y
les obliga a realizar un aterrizaje de emergencia.
Mientras
el grueso de la tripulación trata de reparar los desperfectos, tres oficiales
protegidos con trajes aislantes de la radiación salen a explorar qué causó la
guerra destructiva que dejó todas las ciudades en ruinas. Localizan una ciudad
m uerta y encuentran el cañón automático que derribó su nave. Descubren también
un refugio en la base del cañón donde están cuidadosamente preservados todos
los registros de la civilización. Toda esta información merece otra misión
exploradora, pero queda por solucionar el problema del cañón: en cuanto la nave
levante el vuelo, la detectará y volverá a disparar. Así que, con ayuda de
otros técnicos de la tripulación, desmantelan la maquinaria e inutilizan el
arma. En el viaje de regreso a casa, los oficiales se congratulan de haber
eliminado la amenaza y allanado el camino para la siguiente expedición, que seguirá
recopilando todo el conocimiento de ese planeta. Lo que ignoran es que no sólo
era el cañón lo que estaba automatizado. Poco después de la partida de la nave
exploradora, pequeñas máquinas autónomas de mantenimiento comienzan a reparar
la enorme arma…
uerta y encuentran el cañón automático que derribó su nave. Descubren también
un refugio en la base del cañón donde están cuidadosamente preservados todos
los registros de la civilización. Toda esta información merece otra misión
exploradora, pero queda por solucionar el problema del cañón: en cuanto la nave
levante el vuelo, la detectará y volverá a disparar. Así que, con ayuda de
otros técnicos de la tripulación, desmantelan la maquinaria e inutilizan el
arma. En el viaje de regreso a casa, los oficiales se congratulan de haber
eliminado la amenaza y allanado el camino para la siguiente expedición, que seguirá
recopilando todo el conocimiento de ese planeta. Lo que ignoran es que no sólo
era el cañón lo que estaba automatizado. Poco después de la partida de la nave
exploradora, pequeñas máquinas autónomas de mantenimiento comienzan a reparar
la enorme arma…
Dick
siempre albergó temor – a un nivel quizá irracional y enfermizo- hacia las
máquinas autónomas y “El Cañón” es una de sus primeras expresiones de e se
miedo. Los peligros de la automatización se exponen claramente: una vez que las
máquinas ya no necesitan a los humanos, éstos renuncian a supervisarlas y
controlar su funcionamiento. Cuando las máquinas hayan cumplido su propósito
original o, por el motivo que sea, perjudiquen los intereses de sus creadores,
será imposible detenerlas.
se
miedo. Los peligros de la automatización se exponen claramente: una vez que las
máquinas ya no necesitan a los humanos, éstos renuncian a supervisarlas y
controlar su funcionamiento. Cuando las máquinas hayan cumplido su propósito
original o, por el motivo que sea, perjudiquen los intereses de sus creadores,
será imposible detenerlas.
Este temor no carece de base. Vivimos en una sociedad industrial y tecnológica absolutamente dependiente de las máquinas para incluso los pormenores más cotidianos. No podemos prescindir de las máquinas (entendidas éstas como el amplio conjunto de herramientas tecnológicas que sustentan el funcionamiento de la economía y la sociedad) ni siquiera cuando amenazan nuestra propia existencia. El cambio climático, por ejemplo, parece inevitable porque no somos capaces de encontrar una forma de detener o reducir la industrialización sin crear un caos económico. Si la crítica de Dick puede parecer algo ingenua al nivel de una máquina individual, no lo parece tanto si la extrapolamos a un nivel sistémico. Eso sí, lo que no supo ver Dick es el potencial del automatismo para liberar al hombre de la tiranía del trabajo, un sueño largo tiempo albergado por un sector del anarquismo.
Si bien
la Tecnología (o la tecnofobia) constituye el tema principal de esta historia, en
segundo plano nunca deja de estar presente la Guerra. El arma que da título al
relato se creó para defender a los últimos vestigios de la humanidad (al
parecer, el planeta devastado es la Tierra) de los carroñeros. Ese mundo fue
destruido en un apocalíptico conflicto  que parece tener mucho en común con la
carrera armamentística de la Guerra Fría. Dick sugiere que la guerra tuvo un
profundo efecto psicológico en la percepción que las personas tenían de su
lugar en el mundo. Uno de los personajes comenta: “Es posible que haya cientos de cañones parecidos. Estarían
acostumbrados a su presencia, cañones, armas, uniformes. Quizá lo aceptaron
como algo natural, como parte de sus vidas, tan cotidiano como comer y beber.
Una institución, como la Iglesia o el Estado. Los hombres se entrenarían para
combatir, aprenderían a usar las armas como si se tratara de una profesión
normal, respetada y honrada”. El propio cañón es producto de la paranoia
inducida por una cultura volcada en la guerra: “Lo único que se les ocurrió fue construir un cañón que disparara a todo
aquel que se aproximara, porque creían que todo lo exterior era hostil, venía a
robarles sus posesiones”.
que parece tener mucho en común con la
carrera armamentística de la Guerra Fría. Dick sugiere que la guerra tuvo un
profundo efecto psicológico en la percepción que las personas tenían de su
lugar en el mundo. Uno de los personajes comenta: “Es posible que haya cientos de cañones parecidos. Estarían
acostumbrados a su presencia, cañones, armas, uniformes. Quizá lo aceptaron
como algo natural, como parte de sus vidas, tan cotidiano como comer y beber.
Una institución, como la Iglesia o el Estado. Los hombres se entrenarían para
combatir, aprenderían a usar las armas como si se tratara de una profesión
normal, respetada y honrada”. El propio cañón es producto de la paranoia
inducida por una cultura volcada en la guerra: “Lo único que se les ocurrió fue construir un cañón que disparara a todo
aquel que se aproximara, porque creían que todo lo exterior era hostil, venía a
robarles sus posesiones”.
Por tanto, podemos refinar la tecnofobia de Dick diciendo que la automatización puede tener algunos usos beneficiosos, pero si se conecta con instituciones, ejércitos y capacidades bélicas —de hecho, con cualquier cosa que tenga vida propia y se centre en el principio de la autodefensa—, resulta tan peligrosa que anula cualquier utilidad.
“La Pequeña Rebelión” apareció en 1952 en “The Magazine of Fantasy & Science Fiction” y se diría un precedente siniestro de “Toy Story”. Un grupo de juguetes planea conquistar el mundo, pero tienen problemas para controlar a los adultos, por lo que optan por centrarse en los niños. La historia sigue la de uno de esos juguetes robóticos en particular, que es comprado por el padre de un niño, Bobby, el cual no tarda en caer bajo su influencia. El soldadito le ordena mantener el secreto y dirigirse a él como “Mi Señor”. Un día le ordena ir a una tienda de juguetes y recoger un envío de armas y tanques en miniatura. Sin embargo, los antiguos juguetes del cuarto de Bobby, liderados por un oso de peluche y un conejo, arruinan el plan del recién llegado, revelándose que ambos han destruido ya varios robots como El Señor, enviados desde “La Fábrica” para esclavizar a sus infantiles propietarios.
Esta historia ofrece varias lecturas posibles. La idea de un movimiento clandestino que lucha contra un poder omnímodo y busca aliados incautos tiene paralelismos con algunas de las organizaciones anticolonialistas del periodo de postguerra. Sin embargo, es más probable que a Dick le influyera el ambiente de paranoia anticomunista predominante en Estados Unidos durante la primera fase de la Guerra Fría. El Señor es un trasunto de comunista militante americano que trata de radicalizar a los ingenuos trabajadores para servirse de ellos como arma de destrucción del capitalismo desde su mismo corazón.
Pero la ambientación del cuento sugiere una lectura algo más amplia centrada en la infiltración del consumismo en la sociedad americana. El juguete, después de todo, es un objeto fabricado y puesto a la venta. El marketing de productos infantiles es una disciplina hoy bien conocida que se lanza contra los indefensos niños desde la más tierna edad. Se gastan miles de millones en la publicidad destinada a ese sector de la población, pero cuyos productos ellos no adquieren directamente. Lo que hacen es ejercer su influencia sobre los padres para que éstos sean quienes gastan el dinero:
“La figurita, estirada en la parte trasera del coche, tenía los ojos abiertos de par en par. Había interpretado correctamente ciertos signos: los Adultos poseían el control, luego los Adultos tenían dinero. Tenían poder, pero su poder dificultaba entrar en contacto con ellos. Su poder y su tamaño. Con los Niños era diferente. Eran pequeños, y resultaba fácil hablarles. Aceptaban todo cuanto oían, y hacían lo que se les ordenaba. Al menos, es lo que decían en la fábrica”.
Dick subraya así las relaciones autoritarias a las que están sujetos los niños y sugiere cómo el consumismo las explota fácilmente. El juguete exige que Bobby lo llame "Mi Señor", una orden que el niño obedece de inmediato. De hecho, Bobby no se resiste a ninguna de sus órdenes ni sugerencias porque sus mayores ya le han enseñado a obedecer: “Los Niños son así. Como toda raza sometida, se les ha enseñado a obedecer; es lo único que pueden hacer. Soy como otro profesor: invado su vida y le doy órdenes”. Una amarga reflexión que quizá deriva de las desgraciadas experiencias de Dick en las diversas instituciones educativas por las que pasó en su niñez y adolescencia. En cualquier caso y visto a través de este prisma, “La Pequeña Rebelión” fue la primera de las muchas historias anticonsumistas que Dick escribió en la década de los 50, pero también una prueba de su interés –fruto de su propia experiencia vital con su madre- en las problemáticas relaciones entre los adultos y los niños.
El que los viejos juguetes, en un movimiento colectivo, derroten la conspiración orquestada por unos juguetes modernos y tecnológicamente avanzados, complica algo más el análisis. Quizá Dick nos estuviera diciendo que la forma de combatir el consumismo es mediante el aprovechamiento y la apreciación de los viejos juguetes. Por otra parte, nunca queda clara la naturaleza de las fuerzas que han organizado la rebelión. No se revela quién se hizo con el control de la Fábrica y quién la supervisa. Sea hombre o máquina, él o ella es el auténtico poder en la sombra tras el ataque contra la Humanidad. Que podría tratarse de una planta automatizada se sugiere en los planes a largo plazo que expresa el Señor: “Quizá se apoderarían de una segunda fábrica. O mejor aún: construirían Señores más grandes. Sí, ojalá fueran más grandes, sólo un poco más grandes. Eran tan pequeños, tan diminutos; sólo medían unos cuantos centímetros”.
“La Calavera” apareció en la revista “If” en 1952 y fue un experimento con el que Dick trató de dar una explicación “racional” a la resurrección de Cristo, aplicando la “lógica” del viaje en el tiempo.
Dentro
de doscientos años, un convicto llamado Omar Conger, comparec
El Portavoz le cuenta a Conger la historia de la Primera Iglesia, cuyo origen se encuentra en el siglo XX. El Movimiento que inició el Fundador y que más tarde se convertiría en la Primera Iglesia, predicaba que la violencia era inútil puesto que siempre conducía a más conflictos. Sus seguidores también abrazaron una forma de ludismo, rechazando la mecanización. También practican algunos valores de corte cristiano, como la generosidad, la modestia y el rechazo de la vida pública. La opinión del Portavoz es que estos valores han socavado el progreso. La guerra, según él, tuvo un efecto de poda de los improductivos e inútiles y, sin ella, la humanidad se está degradando.
La
misió n de Conger, por tanto, consistirá en retroceder en el tiempo y asesinar
al Fundador antes de que hable públicamente por primera vez y dé inicio al
Movimiento. La única forma de identificarlo es mediante el cráneo que han
sustraído, aunque sí se conocen la hora y lugar aproximados de su primera
aparición pública. Le entregan una máquina del tiempo con forma de jaula con
paredes translúcidas y un fusil de última generación. Conger emprende
inmediatamente el viaje al pasado tras aprender a usar la pistola y la jaula. Lo
que ocurre a continuación no es ninguna sorpresa para cualquier aficionado a la
CF con cierto recorrido. Tras una serie de acontecimientos, Conger descubrirá
que él es el Fundador y, resignado, asume su papel.
n de Conger, por tanto, consistirá en retroceder en el tiempo y asesinar
al Fundador antes de que hable públicamente por primera vez y dé inicio al
Movimiento. La única forma de identificarlo es mediante el cráneo que han
sustraído, aunque sí se conocen la hora y lugar aproximados de su primera
aparición pública. Le entregan una máquina del tiempo con forma de jaula con
paredes translúcidas y un fusil de última generación. Conger emprende
inmediatamente el viaje al pasado tras aprender a usar la pistola y la jaula. Lo
que ocurre a continuación no es ninguna sorpresa para cualquier aficionado a la
CF con cierto recorrido. Tras una serie de acontecimientos, Conger descubrirá
que él es el Fundador y, resignado, asume su papel.
Uno de los temas recurrentes en los primeros escritos de Dick fue el del origen de las tradiciones religiosas. Como escritor de CF, sentía curiosidad acerca del nacimiento de las fes. En “La Calavera”, explica la resurrección como la ilusión creada por el uso repetido de una maquina del tiempo. También señala que la intención original de los fundadores de un movimiento espiritual es menos importante que lo que sus seguidores incorporaron a la doctrina una vez desaparecido aquél. A pesar de ser la misma persona, Conger no comparte ninguno de los valores que se le atribuyen al Fundador, porque éste no es más que un constructo de las personas que interpretaron sus concisas frases.
En este cuento Dick plantea también la disyuntiva entre la paz y la guerra, entre el más despiadado darwinismo social y la solidaridad. La Primera Iglesia representa la supervivencia de las ideas de no violencia y apoyo mutuo frente a los esfuerzos del Estado por promover una cultura de guerra y conflicto. A pesar de la hostilidad de un Estado autoritario, las ideas del Fundador han conseguido sobrevivir y su mera existencia supone una amenaza para la jerarquía. Dick parece creer, por tanto, que la religión plantea un desafío eficaz frente a la insaciable sed de poder y conflicto de los gobiernos.
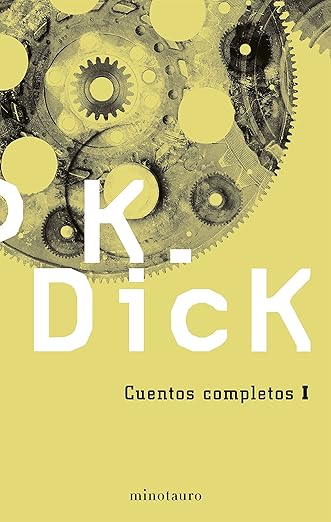
es que con Dick es sandia calada
ResponderEliminarsaludos!!!
Estupendos análisis. Espero que continúes analizando más cuentos de Dick.
ResponderEliminarMagnífico. Más análisis de cuentos de Dick por favor.
ResponderEliminar¡Estaba esperando que comentaras algunos cuentos de Dick! Los leí todos y no he podido encontrar críticas ni análisis de la mayoría, por mucho que busque. Sigue publicando, plis. 👏
ResponderEliminar