En 1960, el físico estadounidense Robert W.Bussard propuso un sistema de propulsión para naves espaciales, el estatorreactor Bussard o, en inglés, el Bussard Ramjet, que, durante un tiempo, pareció la solución a los dos problemas que impedían hacer realidad el viaje más rápido que la luz: el combustible y la protección de los peligros del medio interestelar, en concreto, de la presencia tenue de átomos de hidrógeno y otros elementos desperdigados por el vacío casi total del espacio. El problema es que, si la nave se desplaza lo suficientemente rápido, el bombardeo de esas partículas acabará desgastando y destruyéndola. La audacia del planteamiento de Bussard radicaba en ver al hidrógeno como aliado tanto como enemigo: si se conseguía recolectar esos átomos y fusionarlos, podían servir de combustible. Los que no se utilizaran como tal, podrían expulsarse por el escape.
Una solución elegante que nos prometía las estrellas siempre y cuando
estuviéramos
Pero sí había un problema. Y no pequeño. Los tiempos que he indicado
serían los que podría medir alguien a bordo de la nave, pero desde la
perspectiva de quien quedara en la Tierra, las cosas serían muy diferentes. Los
viajes a velocidades cercanas a las de la luz implican no sólo atravesar el
Espacio sino el Tiempo. Lo que para los astronautas serían meses, para la
Tierra serían años o décadas. Si alguna vez volvían a casa o se detenían al
llegar a su destino, ya no quedaría nadie conocido en sus lugares 
Sin embargo, cuando expertos en ingeniería aeroespacial y mecánica celestial como Thomas A. Heppenheimer, analizaron detalladamente la física del estatorreactor Bussard, se dieron cuenta de que éste parece funcionar mejor como freno que como sistema de propulsión. Los diseños modernos ya no son esas maravillosas naves espaciales autónomas que siempre ofrecían en su interior una gravedad de 1 g y que pueblan tantas historias de CF. Los descendientes del estatorreactor Bussard tendrán aceleraciones mucho más pequeñas, por lo que sus velocidades máximas serán demasiado bajas para generar efectos relativistas significativos.
En cualquier caso y como he dicho, los estatorreactores Bussard parecieron
en su momento la solución ideal al problema del viaje interestelar a
velocidades sublumínicas. Y, por supuesto, los autores de ciencia ficción
tomaron buena nota y los utilizaron como base para sus novelas. Quizá la más
famosa de todas ellas sea “T
Poul Anderson nació en 1926 y tuvo una de las carreras más extensas y prolíficas de entre todos los escritores de CF, abarcando desde los años 40 hasta entrado el siglo XXI y tocando tanto ficción (fantasía, ciencia ficción, historia, misterio) como no ficción. Escribió docenas de novelas y cientos de cuentos manteniendo un nivel que no bajó nunca de lo competente y en los que destacaba de manera especial su compromiso con la verosimilitud que, gracias a sus muchos intereses en multitud de campos, iba más allá del usual foco en la Física del autor convencional de CF dura. “Tau Cero”, una de sus obras más celebradas, apareció originalmente en 1967 como cuento en “Galaxy Science Fiction” con el título de “Sobrevivir a la Eternidad”.
En el futuro en el que arranca la acción, el mundo a punto estuvo de
ser destruido por una guerra nuclear. Para impedir que esto se repitiera, se le
dio el control del arsenal atómico a un pequeño país que, se estimaba, nunca
sería lo suficientemente fuerte como para acometer una guerra de invasión:
Suecia (el propio Anderson tenía 
Pues bien, Suecia prepara una nave, la Leonora Christine, diseñada
para la exploración galáctica y el asentamiento de un grupo humano en el
planeta Beta Virginis. Su sistema de propulsión y frenado es el mencionado
estatorreactor Bussard, que recogerá y canalizará hidrógeno hacia los motores.
Cuanto más rápido vaya, más hidrógeno atrapará y más veloz viajará, impulsando
la nave a velocidades cercanas a las de la luz. Esto significa, claro, que la
tripulación quedará sometida a las mencionadas leyes relativistas de dilatación
espacio-temporal. Este efecto, en la novela, se mide por el factor Tau que le
da título. A una velocidad determinada, el paso del tiempo que se experimenta en
la Tierra -que se mueve, pero no acelera- puede multiplicarse por tau para
obtener 
La tripulación de la Leonora Christine está compuesta de 25 hombres y 25 mujeres, que es el tamaño poblacional mínimo necesario para que la reproducción tenga una genética saneada. Esto significa, claro, que debe haber en el grupo una abundancia de relaciones sexuales y no siempre de las mismas parejas. Este baile tiene también consecuencias sobre la vida emocional de muchos de los tripulantes y, consecuentemente, sobre la moral. La forma en que varios de los personajes afrontan esa inédita situación será una de las claves del libro.
Otra de las bombas de relojería emocionales, claro, es la certeza que
tienen todos los componentes de la tripulación de que cuando regresen a casa si
el planeta de destino resulta finalmente inhabitable; o se establezcan allí con
éxito, el mundo que conocen en la Tierra habrá cambiado por completo y los que
dejaron atrás serán unos ancianos 
La reparación es imposible ya que para ello deberían apagar el estatorreactor. Al seguir moviéndose a gran velocidad pero sin contar ya con ese “colector de átomos de hidrógeno”, toda la tripulación quedaría inmediatamente expuesta a dosis letales de radiación. Después de la muerte, se encuentran en el peor de los escenarios posibles porque lo único que pueden hacer es seguir acelerando y esperar a que la nave salga de la Vía Láctea y llegue a una región en las inmensas extensiones entre galaxias en las que el vacío sea tan absoluto que puedan apagar el reactor sin miedo a perecer.
Ahora bien, incluso si encuentran una región del cosmos semejante, a
las velocidades a las que viajan habrán pasado en la Tierra millones de años.
No es ya que probablemente la especie humana estará ya extinta, sino que la
propia Tierra, el 
Mientras que muchas de las novelas de Anderson descansan en una narrativa sólida, dinámica y eficaz sin demorarse en reflexiones introspectivas, “Tau Cero” trata desesperadamente de ser algo más: una novela de CF dura y un estudio de personajes.
En el primer aspecto, podemos decir que la novela sale airosa. La
premisa de partida es fascinante y permite a la trama deslizarse hacia las
regiones más metafísicas e incognoscibles del universo, llegando a alcanzar
dimensiones épicas que pocas otras obras se atreven siquiera a soñar. Anderson,
educando al tiempo que entreteniendo, consigue transmitir con claridad al
lector lego 
Dicho esto, hay algunos pasajes que harían levantar desaprobadoramente las cejas a un físico, como las convicciones que tienen los tripulantes acerca de la aceleración o esta afirmación referente al comportamiento de la nave a velocidades muy elevadas: “Conozco las cifras. No tenemos la masa de una estrella. Pero sí la energía; creo que podríamos atravesar un sol y no nos daríamos cuenta”.
Desde la perspectiva de la Leonore Christine a solo centésimas de la
velocidad de la luz, podrían considerarse en reposo siendo las estrellas las
que los golpearan, así que difícilmente lo que emergería de semejante colisión
sería una nave intacta. Anderson era físico, así que quiero pensar que esto no
es un error sino, o bien un rasgo de caracterización (esa afirmación proviene
no de un narrador omnisciente sino de un tripulante desesperado por creer que
su lucha por sobrevivir tiene posibilidades de
Siguiendo con la Física, el Tiempo es una de las principales bases
temáticas de la novela. La tripulación “viaja” por el Tiempo simultáneamente
que por el Espacio, adentrándose cinco, seis, cincuenta, cien mil millones de
años en el futuro. Anderson utiliza el factor Tau para ilustrar la enormidad
del universo. Conforme la velocidad de la nave se aproxima a la de la luz,
minutos, horas, días, años y, finalmente, eones, transcurren en el cosmos
mientras en la nave sólo pasan segundos. Atraviesan galaxias, luego grupos de
galaxias; el tiempo y la distancia pierden su significado. Es una situación
para la que el hombre no está preparado y los 
Anderson guía al lector y sus protagonistas a la muerte del propio universo, asumiendo que la vida de éste transcurre en ciclos y que, al final de cada uno, se contrae en una nueva singularidad antes de expandirse de nuevo en un big bang. La solución que el autor se saca de la manga para salvar a la Leonora Christine es claramente implausible pero, en el contexto de la novela, es apropiada. Al fin y al cabo, no quería escribir un libro totalmente coherente con su premisa y fiel a las leyes físicas porque, de ser así, todos los personajes hubieran acabado muertos. “No podremos detenernos antes de la muerte del universo (…) Yo propongo que marchemos al siguiente ciclo del cosmos”. No creo que haya dudas respecto a que alguien con la base científica de Anderson se creyera de verdad que aquello tuviera visos de verosimilitud y, de hecho, hace que uno de los personajes opine que “Pero esto es demasiado. Somos... bien, ¿qué somos? Animales. ¡Por Dios... literalmente, por Dios... no podemos seguir... haciendo nuestras necesidades... mientras sucede la creación!”.
Sin embargo, Anderson se aferra a esa idea y nos explica que se pueden
encontrar 
“Puedo añadir —le dijo Reymont—, que siendo un hombre sin poesía en su alma, y sospecho que no tengo alma para guardar la poesía... propondría que se examinasen a sí mismos y se preguntasen qué aspecto psicológico les impide vivir el momento en el que el Tiempo comienza de nuevo (…) No podemos negar que lo que va a suceder es increíble. Pero también lo es todo lo demás. Siempre. Nunca pensé que las estrellas fuesen más misteriosas, o tuviesen más magia, que las flores”
Además, Anderson sugiere con picardía que la vida más allá del fin de los tiempos puede ser tan prosaica como la vida anterior: "Me pregunto si la mayor sorpresa en estos próximos meses no será cuán obstinadamente ordinaria seguirá siendo la vida".
La novela, como la nave y el universo en el que existe, se acelera
hacia el final, hasta que, por fin, la tripulación contempla “el germen del
monobloque” y un nuevo comienzo: “El gas
escondía el alumbramiento bajo sábanas, estandartes y lanzas de r
Aunque ahora sabemos que nuestra galaxia es sólo una entre muchas, relativamente pocos autores de ciencia ficción han conseguido encontrar formas de abordar este escenario grandioso. Las teorías modernas del Big Bang y la interpretación de la “multiplicidad de mundos” derivados de la mecánica cuántica, sin embargo, ha inspirado cierto número de novelas en las que los personajes usan los efectos de distorsión espacio temporal que tiene viajar a la velocidad de la luz para observar cómo los universos mueren y renacen, entre ellas “Tau Cero”. Sería interesante saber cuántas vueltas le dio Anderson a la escena en la que describe el renacimiento del universo, pero el resultado es muy sugerente y merece la pena citarlo:
“La pantalla
se apagó. Un instante más tarde, todos los fluoropaneles de la nave se
Pasó, con tal rapidez que no sabían si había sido real. La luz volvió, y con ella el paisaje exterior. La tormenta se hizo más feroz. Pero ahora, a través suyo, distorsionadas por lo que parecían gotas de fuego de un blanco azulado que se deshacían en chispas mientras volaban, surgían dos enormes hojas que se doblaban; ahí venían las galaxias nacientes.
El monobloque había explotado. La creación había comenzado”.
El concepto de la Relatividad, tan ajeno como es a nuestra experiencia
cotidiana, es difícil de explicar y entender, pero Anderson consigue servirse
de ella para transmitir muy bien un maravilloso sentimiento de vértigo inducido
por esas escalas de tiempo y 
A pesar de la base científica de Anderson y lo aquí reseñado, la novela invierte menos tiempo del que podría esperarse en áridas exposiciones de mecánica celestial. Pero en el segundo objetivo del escritor, el elemento humano, el precio psicológico y físico que tendría semejante viaje hacia lo desconocido, “Tau Cero” no está a la altura deseada, dándole un argumento más a aquellos que desprecian a la CF dura por sus acartonados personajes. La mayoría de ellos son tan intercambiables como olvidables, con la posible excepción de Reymont, el condestable, interesante y complejo en relación al resto del reparto.
Reymont es el arquetipo de héroe de mandíbula cuadrada, masculino, directo,
resuelto 
Por otra parte, es difícil no irritarse por el retrato de las mujeres de abordo como criaturas frágiles e irracionales. Nominalmente, son todas científicas, lo cual es un punto a favor de Anderson; pero por desgracia luego les da sólo dos roles: recompensas o incentivos para los científicos varones, que parecen ser más importantes que ellas.
Por ejemplo, el deseo de Ingrid de viajar al espacio deriva, como ella
misma admite, del puro romanticismo: “Desde
que era niña pensaba en ir a las estrellas, de la misma forma que el príncipe
de los cuentos de hadas debe ir a la tierra mágica. Finalmente, insistiendo
mucho, conseguí que mis padres me dejasen matricularme en la 
Ingrid, que es la segunda figura de autoridad a bordo de la Leonora Christine tras el capítán, se pasa el tiempo resolviendo los problemas anímicos de la tripulación por el expeditivo método de acostarse con los varones más deprimidos para que no reduzcan su rendimiento. De hecho, llega un punto tras el desastre que sufre la nave, en el que el capitán le dice que debe dejar de visitar a tantos hombres… Aún peor, podría esperarse que la mejor tripulación que la Tierra ha sido capaz de reunir estaría comprometida y versada en todo lo referente al funcionamiento y operatividad de la nave, especialmente Ingrid. Pero parece que no es así. Charles Reymont, el primero en ocupar su cama, saca a colación su ignorancia técnica al poco de conocerla en la Tierra: “¿Es la primera oficial y no sabe dónde está su propia nave o qué hace en este momento?” le pregunta.
“Lindgren
agitó las manos en el regazo. —No. Por favor. No soy mala en mi trabajo.
Las escenas con mujeres acaban cayendo en pautas igualmente estereotipadas e irritantes: discusiones sobre la decoración de la nave, intercambios de parejas, discusiones por infidelidades, recriminaciones sobre la virginidad (“¿Eres virgen? No nos lo podemos permitir, no si queremos empezar una población en Beta 3. El material genético es escaso”); recreación en las formas femeninas (“Él admiró su figura. Desvestida no parecía un muchacho. Las curvas de los pechos y caderas eran más sutiles de lo normal, pero eran parte integral del resto de su cuerpo —no pegadas a él como en demasiadas mujeres— y cuando se movía, fluían”)…. Quizá reflejando las preocupaciones y gustos de la época en la que fue escrita, “Tau Cero” emplea mucho tiempo navegando en el terreno del culebrón, aunque nunca describiendo nada muy explícito en lo que se refiere al sexo. Uno tiene la impresión de que la única razón por la que Anderson tolera la presencia femenina a bordo de la nave es que, cuando por fin llegue a algún planeta, serán fundamentales para reiniciar la especie.
Y todo esto puede ser un problema para algunos lectores porque, aunque Anderson sí consigue evocar la inmensidad del universo y nuestra insignificancia ante sus leyes físicas, ese gran tapiz se deshilacha con cada mención a senos femeninos, mujeres en atuendos “neomedievales” y la molesta inclinación autoritaria de Reymont. Se supone que estos hombres y mujeres son lo más granado de la especie humana, la gente que diseminará nuestra semilla por la galaxia. Anderson trata de mostrarnos que, además de ser héroes, también son humanos en sus fallas y debilidades. El problema es que personajes como Reymont o Ingrid no parecen modelos positivos o deseables de conducta.
Ahora bien, ¿quién sabe cómo se comportaría un grupo relativamente numeroso y heterogéneo ante una crisis semejante, encerrados en una nave sin esperanzas de ver jamás a otros seres humanos? Es algo de una escala tan colosal que es difícil predecir la deriva psicológica del grupo así que, saltando por encima de la torpe caracterización, bien podemos imaginar que lo que nos cuenta Anderson podría producirse: depresión, surgimiento de figuras de autoridad, conatos de rebelión, resentimiento, altibajos emocionales según las noticias alimentan la esperanza o la corroen…
En cuanto a la prosa, nos encontramos con un ejemplo pasable de las aspiraciones de Anderson, con fragmentos toscos salpicados de indigesto entusiasmo adolescente: “Pero cuando el sol se puso, el jardín apareció de pronto más vivo. Era como si los delfines saltasen por sus aguas, Pegaso asaltase los cielos, Folke Filbyter buscase a su nieto perdido mientras su caballo cruzaba un vado, Orfeo escuchase y las jóvenes hermanas se abrazasen en su resurrección, todo en silencio, porque aquello se percibía en un instante, pero el tiempo en que esas figuras se movían no era menos real que el tiempo que llevaba a los hombres”.
Otros dos ejemplos ilustrativos, uno de ellos describe el ensamblaje de dos módulos espaciales. El segundo, una mujer.
“Los robots —unidades actuadoras-sensorascomputadoras— que dirigían las maniobras de la terminal hicieron que las esclusas se uniesen en un beso exacto. Algo más que eso se les exigiría más tarde. Ambas cámaras fueron vaciadas, las válvulas exteriores hacia dentro, permitiendo que el tubo de plástico se convirtiese en un sello hermético”.
“Físicamente era una rubia alta, con rasgos ordinarios, pero el resto se apreciaba con gran facilidad en pantalones cortos y camiseta”.
Seguro que muchos apasionados de la CF “Dura” apreciarán que Anderson describa con mayor sensualidad el acoplamiento de dos naves que una mujer de carne y hueso.
Pese a los defectos mencionados, “Tau Cero” es un buen ejemplo de ciencia ficción dura escrita en una época en la que el género estaba cambiando profundamente gracias a la llegada de nuevos autores –aunque el propio Anderson no fuera precisamente un recién llegado-. Puede recomendarse –sobre todo a aquellos aficionados a la CF hard- por dos razones: demuestra que las novelas de CF dura no tienen porque ser tediosos ensayos técnicos; y que puede narrarse una auténtica épica en poco más de 200 páginas.
Es fácil comprender por qué esta novela inspiró a futuros autores a escribir CF con un fuerte componente científico. Además, el equilibrio entre el ambicioso concepto físico que sustenta la trama y el elemento humano, en el que se resalta la valía de nuestra especie frente a la adversidad, siempre ha sido del gusto de la mayoría de los aficionados, que la hicieron finalista de los premios Hugo de 1971 (perdió ante “Mundo Anillo”, de Larry Niven) y la han mantenido hasta hoy entre la lista de obras clásicas del género.
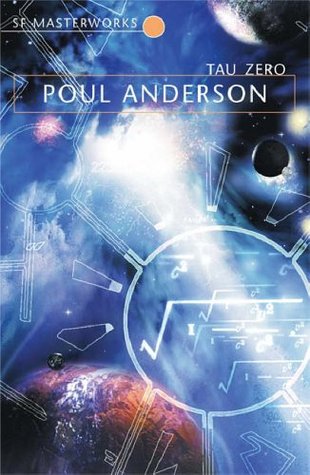
Siempre fui más cercano a la ciencia ficción dura pero normalmente eso les da pie a los autores para tener personajes muy poco humanos. Quiero creer que es producto de su tiempo, ya que la mayoría de los autores de la edad de oro de la cf son dos generaciones mayores que yo. Muy buena reseña, creo que Tau Cero es una lectura imprescindible para cualquier fanático del género, tiene su lugar merecido entre los clásicos.
ResponderEliminar