(Viene de la entrada anterior)
“Un Guijarro en el Cielo” fue la primera novela de Isaac Asimov y aunque puede considerarse un debut titubeante que no puede figurar entre sus mejores títulos, sí es la mejor de las tres novelas que hoy conforman su “Trilogía del Imperio”. Y, en cualquier caso, es una mejora respecto a la novela corta a partir de la cual se expandió, “Envejece Conmigo”, escrita en el verano de 1947 para su publicación en “Startling Stories”. Sin embargo, el manuscrito fue rechazado no sólo por el editor de esa revista sino también por John W.Campbell, editor de “Astounding Science Fiction”, donde habían aparecido muchas historias de Asimov, incluidas las pertenecientes al ciclo de la Fundación. Al final, el agente de Asimov por entonces, Frederik Pohl, consiguió interesar al editor de Doubleday, que accedió a publicarla como novela siempre y cuando se ampliara hasta las 70.000 palabras y se le cambiara el título por otro que denotara más claramente su pertenencia a la CF.
La trama arranca con un inesperado y extraño accidente nuclear en un
laboratorio tras
Una de sus leyes más estrictas es la conocida como Los Sesenta y que
básicamente es la aplicación obligatoria de la eutanasia a todo aquel que
llegue a esa edad, permitiéndose sólo un pequeño número de excepciones en
función de la valía del individuo para la comunidad. Semejante medida trata de
conjurar el peligro de una superpoblación que agotaría los magros recursos que
se pueden extraer de una Tierra mayormente radioactiva. Esta regulación
afectará 
Los primeros humanos que encuentra el desorientado Schwartz son los miembros de la familia de granjeros Maren: Arbin, su esposa Loa y el padre de ésta, Grew, al que han mantenido oculto de la Hermandad tras haber superado la edad límite. Como está físicamente impedido y no puede trabajar, el matrimonio ha tenido que esforzarse mucho para alcanzar las cuotas de producción que se les exigen. Por eso, la llegada de Schwartz, a pesar de que no pueden entenderse con él y que parece mentalmente algo inestable, es bienvenida, esperando que les pueda ayudar en el trabajo de la granja eludiendo el registro de la Hermandad.
Por otra parte y en la cercana ciudad de Chica (el Chicago del futuro),
el físico Affret Shekt está trabajando en una máquina que mejorará la capacidad
humana de aprendizaje, el Sinapsificador. Grew lee en el periódico un anuncio
de aquél pidien
El caso es que el tratamiento, efectivamente, le proporciona a Schwartz no sólo la capacidad de hablar el idioma sino que desarrolla unos misteriosos poderes que le permiten leer las mentes ajenas y, hasta cierto punto, controlarlas. Al parecer y según Shekt, esto es debido a que Schwartz es un humano diferente, menos evolucionado, que los que entonces habitan la Tierra.
El tercer hilo narrativo y personaje principal es el iconoclasta
arqueólogo Bel Arvardan, con importantes contactos en la élite trantoriana y
que ha viajado a la Tierra para preparar una expedición a los territorios
radioactivos y con la que espera encontrar 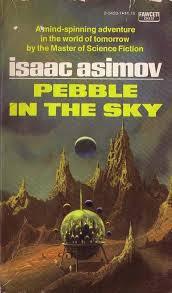
Pues bien, resulta que Arvardan está en Chica cuando Schwartz trata de escapar del laboratorio en el que ha sido modificado y conoce a Pola Shekt. Ambos se enamoran instantáneamente. Ambos encuentran a Schwartz, que también ha captado la atención de la Hermandad. A partir de este punto y por no extenderme mucho más, el destino de todos estos personajes va a confluir para destapar una terrible conspiración orquestada por Balkis, el secretario del Ministro de la Tierra, para esparcir por todos los planetas del Imperio un virus mortal.
En un punto de la trama, Balkis insiste en que Schwartz, Arvadan y los
Shekt forman 
Esto no signica automáticamente que una trama que se apoye en una o
varias coincidencias haya de ser necesariamente mala. Siempre que el autor sepa
mantener el ritmo y el interés, el lector tragará gustoso el anzuelo. Y es lo que
hace Asimov. Por una parte, mezcla con habilidad los dos hilos narrativos
principales, el de Schwartz y el de Arvardan, hasta que ambos se fusionan,
pasando de u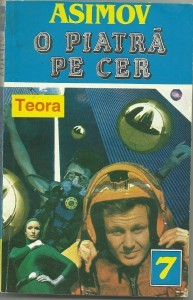
En cuanto al trasfondo, Asimov vuelve a lo que ya había utilizado con éxito en las primeras historias de la Fundación, a saber, reciclar pasajes de la historia de Roma para presentar de forma simplificada el conflicto básico: los Terrestres atados por la tradición (que vendrán a ser los Judíos) que odian a los ocupantes imperiales (los Romanos), un sentimiento que éstos les devuelven amplificado. Es un statu quo perpetuamente inestable en el que en cualquier momento puede estallar la chispa de la rebelión. Asimov se permite incluso “plagiar” a Poncio Pilatos en una escena en la que el Procurador imperial afirma solemnemente que no encuentra culpa en un hombre al que le llevan para ser juzgado y condenado.
El humanismo de Asimov le lleva de forma natural a incluir héroes y
villanos en ambos

Por ejemplo, Arvardan. Es un científico joven, atractivo, con importantes
padrinos políticos, muy inteligente, cortés, indomable y valiente. Siempre está
dispuesto a ayudar a otros aun cuando ése no sea su propósito primordial.
Incluso tiene el buen sentido de enamorarse a primera vista de la chica
adecuada y hacer que ésta caiga rendida a sus encantos igual de rápido. Pero al
mismo tiempo, es consciente de ser esclavo de su tiempo y su lugar de origen.
Al principio, es el perfecto modelo de humanismo liberal. Está dispuesto a emplear
en su equipo expedicionario a terrestres –siempre que nadie le ponga demasiados
problemas y que
Arvardan es, sobre todo, el científico ejemplar. Cuando Schwartz admite desanimado que proviene de un pasado lejano y que no confía en que alguien le crea, Arvardan improvisa un rápido test y queda convencido. Y, además, es un científico que defiende con pasión contagiosa sus polémicas teorías arqueológicas (aunque a la hora de la verdad no consiga gran cosa porque, si bien corretea mucho de aquí para allá, quienes a la hora de la verdad conjuran el plan de Balkis son Schwartz y Shekt).

No era en absoluto frecuente encontrar en la CF de la época una historia
en la que tres de los personajes principales deban afrontar el envejecimiento,
la muerte y la inutilidad. Schwartz tiene 62 años y en ese futuro habría sido
ya “eliminado”; Grew está ya terminando la cincuentena pero como está impedido,
de no haberse escondido la Hermandad lo habría sometido anticipadamente a
eutanasia; y Shekt, que está muy 
Es llamativo y meritorio que Asimov abordara este tema en su primera novela. Cuando la comenzó, sus padres aún se encontraban en los primeros cincuenta y no empezarían a decaer en sus facultades hasta pasar varios años. Él mismo no había cumplido treinta años aún y ni siquiera era padre. Tampoco volvería a ello en mucho tiempo. El envejecimiento no era algo que pareció preocuparlo demasiado y para cuando ya contaba cincuenta e incluso sesenta años, seguía rebosando energía juvenil gracias a su incansable actividad y la fama y el éxito que cosechaba, por no hablar del matrimonio con su segunda esposa y amor de su vida, Janet, en 1973 (cuando él tenía 53 años).

“Un Guijarro en el Cielo” adolece de agujeros de guion que obligan a estirar bastante la suspensión de incredulidad y de personajes que no evolucionan demasiado pero que sí se parecen mucho a otros que hemos leído tantísimas veces en ficciones anteriores o posteriores. En su estructura y estilo, está claro que se trata de una obra de transición con la que Asimov saltaba del formato del cuento al más extenso de novela.
Pero aun con esos fallos, “Un Guijarro en el Cielo” tiene los mimbres
de un clásico.
Es aquí donde el universo de la Fundación empieza a tomar forma más
allá de los cuentos iniciales (los cuales, recordemos, aún no habían sido
recopilados y publicados en volúmenes por Gnome Press. Eso sucedería en 1951).
Tenemos a Trantor en la cúspide de su poder; una Tierra en decadencia que se
empeña orgullosa en ser el mundo de origen de la Humanidad ante el desprecio y
la burla generales; un mutante con la capacidad de influir en la mente de
otros, anticipando lo que será el Mulo; conspiraciones que pueden devastar l
Es fácil ver por qué novelas como “Un Guijarro en el Cielo”, las que le siguieron en la Trilogía del Imperio o las que irían completando el Ciclo de los Robots (“Bóvedas de Acero”, “El Sol Desnudo”) consolidaron el nombre de Asimov como uno de los principales autores del género. Son obras entretenidas y ágiles que fueron añadiendo ladrillo tras ladrillo a una Historia del Futuro de alcance épico. “Un Guijarro en el Cielo” carece de la brillantez conceptual de los cuentos de la Fundación, la complejidad de “El Fin de la Eternidad” o el peso emocional de “El Niño Feo”, pero ello no le impide ser una lectura entretenida e incluso, para los fans de su Historia del Futuro, fundamental.

Una de las primeras novelas de Asimov que leí, para un lector tan joven como era entonces no se notaban esas cosas que se notan en una relectura. Muy buena reseña :)
ResponderEliminar