Aunque la formula de CF+Acción fue la predominante en
el cine del género a comienzos de los 90 del pasado siglo, se produjo un
desarrollo tecnológico que lo marcó de forma indeleble a partir de ese momento:
los CGI o Computer Generated Images, que, a finales de la década, culminarían
para maravilla de todos los aficionados en “Matrix” (1999).
Sin embargo, los gráficos por ordenador no eran nada nuevo.
Se habían empezado a utilizar en los años 70 y de manera particularmente intensa
y llamativa en “Tron” (1982). Pero a comienzos de los 90, los magos de la
informática los perfeccionaron lo suficiente como para ir más allá de la
creación de entornos virtuales y hacerlos  interactuar con los personajes de
carne y hueso. Esto sucedió en “Terminator 2” (1991), cortesía de James
Cameron, quien utilizó los ordenadores para conseguir que el cuerpo del
androide T-1000 (interpretado por Robert Patrick) se convirtiera en líquido o
metamorfoseara sus brazos en afiladas varas de metal. Los efectos dispararon el
coste de la película a los 100 millones de dólares pero al público le encantó.
Sólo dos años más tarde, Spielberg dio otro paso de gigante creando dinosaurios
digitales totalmente creíbles en “Parque Jurásico” (1993).
interactuar con los personajes de
carne y hueso. Esto sucedió en “Terminator 2” (1991), cortesía de James
Cameron, quien utilizó los ordenadores para conseguir que el cuerpo del
androide T-1000 (interpretado por Robert Patrick) se convirtiera en líquido o
metamorfoseara sus brazos en afiladas varas de metal. Los efectos dispararon el
coste de la película a los 100 millones de dólares pero al público le encantó.
Sólo dos años más tarde, Spielberg dio otro paso de gigante creando dinosaurios
digitales totalmente creíbles en “Parque Jurásico” (1993).
Con los ordenadores recreando cada vez más fielmente
la realidad era solo cuestion de tiempo que los cineastas utilizaran efectos
digitales para romper el modelo físico del mundo real y reconstruirlo a imagen
y semejanza de las computadoras. Pero antes de que ello sucediera en “Matrix”,
el cine Ciberpunk ya proponía ideas sobre la fusión de hombre y máquina. Aunque
no es un clásico ni el mejor representante del subgénero (“Ghost in the Shell”
es del mismo año y es infinitamente superior), “Johnny Mnemonic” sí fue uno de
sus films pioneros.
Pero retrocedamos un poco más en el tiempo y cambiemos
además de campo. En 1984, William Gibson se dio a conocer mundialmente gracias
a su novela “Neuro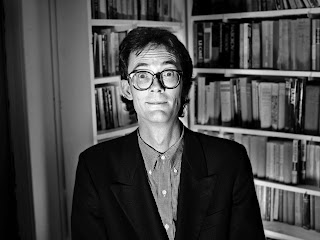 mante”, con la que ganó los premios Hugo, Nebula y Philip K.
Dick; una hazaña inédita, sobre todo teniendo en cuenta que era su novela de
debut. Ya antes de que publicara sus siguientes dos libros con los que completó
la Trilogía del Sprawl o Ensanche (“Conde Zero”, 1986; y “Mona Lisa Overdrive”,
1988), Gibson se había convertido en una figura de culto. Aunque la paternidad
de los subgéneros y estilos siempre es discutible, popularmente se le alzó como
creador del Ciberpunk, término acuñado por el editor de CF Gardener Dozois y
con el que se hacía referencia a un futuro que ni era utópico ni distópico sino
una extrapolación magnificada y congestionada de nuestro presente dominada por
el consumismo, las grandes corporaciones y la electrónica.
mante”, con la que ganó los premios Hugo, Nebula y Philip K.
Dick; una hazaña inédita, sobre todo teniendo en cuenta que era su novela de
debut. Ya antes de que publicara sus siguientes dos libros con los que completó
la Trilogía del Sprawl o Ensanche (“Conde Zero”, 1986; y “Mona Lisa Overdrive”,
1988), Gibson se había convertido en una figura de culto. Aunque la paternidad
de los subgéneros y estilos siempre es discutible, popularmente se le alzó como
creador del Ciberpunk, término acuñado por el editor de CF Gardener Dozois y
con el que se hacía referencia a un futuro que ni era utópico ni distópico sino
una extrapolación magnificada y congestionada de nuestro presente dominada por
el consumismo, las grandes corporaciones y la electrónica.
Hay muchas cosas que diferencian al ciberpunk de otros
subgéneros de la CF pero la que más destaca son sus raíces en el género negro;
de ahí sus protagonistas de moralidad ambigua y una visión poco edificante de
la sociedad y la natu raleza humanas. Como en las historias de detectives de los
años 30 y 40 del pasado siglo, el ciberpunk pone la atención en los problemas,
desafíos y peligros del mundo real, aunque todo ello se salpique de abundante
acción. Ello explica que que las corporaciones todopoderosas y la
sobreabundancia y sobredependencia de la tecnología sean tan omnipresentes en
el subgénero: se trata tan sólo de extrapolar la tendencia de las últimas
décadas hasta el extremo, pero sin abandonar del todo el sustento de la
realidad del presente.
raleza humanas. Como en las historias de detectives de los
años 30 y 40 del pasado siglo, el ciberpunk pone la atención en los problemas,
desafíos y peligros del mundo real, aunque todo ello se salpique de abundante
acción. Ello explica que que las corporaciones todopoderosas y la
sobreabundancia y sobredependencia de la tecnología sean tan omnipresentes en
el subgénero: se trata tan sólo de extrapolar la tendencia de las últimas
décadas hasta el extremo, pero sin abandonar del todo el sustento de la
realidad del presente.
 Ese realismo, combinado con la imaginación propia de
la CF, es lo que para muchos hacen del ciberpunk algo tan vital y atractivo. Es
harto conocido el adagio de Arthur C.Clarke: “Cualquier tecnología lo
suficientemente avanzada es indistinguible de la magia”. Pero antes de que esa
avanzada tecnología se convierta en magia, existe una delgada línea en la que
parece maravillosa, casi fantástica, pero todavía plausible.
Ese realismo, combinado con la imaginación propia de
la CF, es lo que para muchos hacen del ciberpunk algo tan vital y atractivo. Es
harto conocido el adagio de Arthur C.Clarke: “Cualquier tecnología lo
suficientemente avanzada es indistinguible de la magia”. Pero antes de que esa
avanzada tecnología se convierta en magia, existe una delgada línea en la que
parece maravillosa, casi fantástica, pero todavía plausible.
Gibson y el ciberpunk en general siempre han sido un
caramelo para los guionistas cinematográficos. Sus relatos están escritos con
un estilo denso y visual, una imaginería atractiva y un panorama fragmentado
que parecen pensados para llevarse a la pantalla. Sus tramas son más bien un
complemento a un lienzo lleno de texturas y brillos que, a su vez, sólo es la
punta del iceberg de un mundo complejo y fascinante que se extiende más allá de
los límites de la historia. Gibson es un maestro de ese arte de la CF que
consiste en inventarse evocadores nombres para objetos, lugares, aparatos y
 sensaciones que sugieren más que detallan culturas completas y formas de
entender y relacionarse con el mundo.
sensaciones que sugieren más que detallan culturas completas y formas de
entender y relacionarse con el mundo.
Gibson fue quizá el único escritor de CF que supo
predecir la naturaleza y amplitud de la revolución que estaban poniendo en
marcha los nuevos ordenadores personales en los 80 del pasado siglo. Por no
mencionar que inventó y bautizó el concepto de Ciberespacio. Sus libros, por
los que transitan hackers anarquistas que se infiltran en los ordenadores de
siniestras y poderosas corporaciones, han trascendido los límites de la CF para
convertirse en auténticas biblias para los piratas informáticos y material de
referencia de los estudiosos de la cultura postmodernista y entusiastas del
transhumanismo.
Por todo ello, no es una sorpresa que Gibson, más que
la inmensa mayoría de autores de CF,  haya despertado el interés de los
cineastas. Han habido varios directores de importancia relacionados con
posibles adaptaciones de sus obras. Russell Mulcahy y Vincenzo Natali
estuvieron involucrados en la de “Neuromante”; James Cameron estudió la
posibilidad de encargarse del cuento “Quemando Cromo” (1982); Kathryn Bigelow
intentó sacar adelante “The New Rose Hotel”; y Peter Weir, “Mundo Espejo”
(2003). El propio Gibson participó como guionista en un punto determinado de la
producción de “Alien3” (1992) así como en varios de los proyectos antes
mencionados.
haya despertado el interés de los
cineastas. Han habido varios directores de importancia relacionados con
posibles adaptaciones de sus obras. Russell Mulcahy y Vincenzo Natali
estuvieron involucrados en la de “Neuromante”; James Cameron estudió la
posibilidad de encargarse del cuento “Quemando Cromo” (1982); Kathryn Bigelow
intentó sacar adelante “The New Rose Hotel”; y Peter Weir, “Mundo Espejo”
(2003). El propio Gibson participó como guionista en un punto determinado de la
producción de “Alien3” (1992) así como en varios de los proyectos antes
mencionados.
Pero al final, solo han sido dos las adaptaciones que
consiguieron ver la luz. Por una parte y tras pasar varios años en desarrollo,
“Johnny Mnemonic”, basado en un cuento de 1981 y dirigido por el polifacético
artista neoyorquino Robert Longo; y, por otra, “New Rose Hotel”, dirigida en
1998 por Abel Ferrara. Aparte de estos, Gibson escribió dos episodios de
“Expediente X” (1993-2002).
parte y tras pasar varios años en desarrollo,
“Johnny Mnemonic”, basado en un cuento de 1981 y dirigido por el polifacético
artista neoyorquino Robert Longo; y, por otra, “New Rose Hotel”, dirigida en
1998 por Abel Ferrara. Aparte de estos, Gibson escribió dos episodios de
“Expediente X” (1993-2002).
Pero con toda ese aura que se otorgó a William Gibson,
lo cierto es que el ciberpunk ha tenido un desempeño irregular en el cine.
Entre los títulos destacables podemos citar “Blade Runner” (1982) –que se
anticipó a “Neuromante” en dos años-, la producción italiana “Nirvana” (1997),
el televisivo “Max Headroom” (1985, 1988-9) y la miniserie “Wild Palms” (1993).
También es obligado mencionar las dos películas niponas de animación “Ghost in
the Shell” (1995 y 2004) y sus series de televisión. Otros films como
“Hardware: Programado para Matar” (1990), “Némesis” (1992) o “Máquina Letal”
(1994) adoptaron con acierto imaginería ciberpunk para lo que esencialmente
eran historias convencionales de robots asesinos. Pero en su mayoría, los
productos televisivos y cinematográficos se han limitado a apropiarse de
elementos sueltos del ciberpunk como mero atrezzo para la acción. Es el caso de
“Desafío Total” (1990), “Freejack” (1992) o la saga de Robocop.
Pero veamos el caso de “Johnny Mnemonic”, que contó
con guion del propio William Gibson. A menudo se la menciona como precursora de
“Matrix” (1999) pero, aunque comparten algunos elementos, son películas muy
diferentes.
 En el año 2021, Johnny Smith (Keanu Reeves) es un Mensajero,
alguien que transporta por dinero gran cantidad de datos en un implante de su
cerebro, una forma eficaz de evitar a los hackers. En Beijing y necesitado de
dinero, Johnny acepta uno de esos encargos: 320 gigabites de datos robados,
aunque ello excede peligrosamente su capacidad de 180 GB. El riesgo que corre
es que, si no descarga los datos en el plazo de 24 horas, la filtración neural
que se produciría del implante a su cerebro lo mataría. Mientras cierra el
trato en la habitación de un hotel, irrumpen unos asesinos que acaban con los
ladrones. Ayudado por una guardaespaldas, Jane, (Dina Meyer) y perseguido por
los mercenarios que tienen órdenes de regresar con su cabeza, Johnny trata de
llegar al lugar donde debe descargar la información, en Newark (Nueva Jersey) antes
de que se cumpla el plazo mortal.
En el año 2021, Johnny Smith (Keanu Reeves) es un Mensajero,
alguien que transporta por dinero gran cantidad de datos en un implante de su
cerebro, una forma eficaz de evitar a los hackers. En Beijing y necesitado de
dinero, Johnny acepta uno de esos encargos: 320 gigabites de datos robados,
aunque ello excede peligrosamente su capacidad de 180 GB. El riesgo que corre
es que, si no descarga los datos en el plazo de 24 horas, la filtración neural
que se produciría del implante a su cerebro lo mataría. Mientras cierra el
trato en la habitación de un hotel, irrumpen unos asesinos que acaban con los
ladrones. Ayudado por una guardaespaldas, Jane, (Dina Meyer) y perseguido por
los mercenarios que tienen órdenes de regresar con su cabeza, Johnny trata de
llegar al lugar donde debe descargar la información, en Newark (Nueva Jersey) antes
de que se cumpla el plazo mortal.
Es complicado conseguir que el ciberpunk parezca
fresco hoy en día. Los años 80 del pasado siglo que le vieron nacer aún tenían
unas esperanzas inocentes respecto a las posibilidades de la fusión
hombre-máquina y los hackers eran entusiastas idealistas. Cuarenta años
después, la mayoría de los piratas informáticos están  institucionalizados, ya
sean como empleados de gobiernos o de organizaciones criminales. El sentido de
lo maravilloso que suscitaba aquella tecnología entonces en pañales se ha
diluido en una sociedad que asimila rápidamente cualquier nuevo avance con más
ansia consumista que emoción.
institucionalizados, ya
sean como empleados de gobiernos o de organizaciones criminales. El sentido de
lo maravilloso que suscitaba aquella tecnología entonces en pañales se ha
diluido en una sociedad que asimila rápidamente cualquier nuevo avance con más
ansia consumista que emoción.
Sus sobados lugares comunes (entornos urbanos y
nocturnos, futuros gobernados por corporaciones y con avanzada tecnología
informática) ya llevan unos cuantos años instalados en nuestra realidad.
Naturalmente, los implantes cibernéticos no están normalizados, pero sí
disponemos de tecnología que ayuda a incrementar las habilidades humanas. No
podemos enchufarnos un cable a nuestras cabezas para envia r nuestra consciencia
a un ordenador remoto y piratearlo, pero mucha gente puede hacer algo
equivalente desde el salon de su casa en cualquier parte del globo sin
necesidad de correr riesgos físicos. Disponemos ya de realidades virtuales,
internet, criptodinero, inteligencias artificiales, bots… Cuando tanto de un
subgénero de la CF se ha hecho realidad, ¿qué le queda por ofrecernos? En el
caso de “Johnny Mnemonic” yo apuesto por el ciberdelfín, Jones, que además es
el auténtico héroe de la historia.
r nuestra consciencia
a un ordenador remoto y piratearlo, pero mucha gente puede hacer algo
equivalente desde el salon de su casa en cualquier parte del globo sin
necesidad de correr riesgos físicos. Disponemos ya de realidades virtuales,
internet, criptodinero, inteligencias artificiales, bots… Cuando tanto de un
subgénero de la CF se ha hecho realidad, ¿qué le queda por ofrecernos? En el
caso de “Johnny Mnemonic” yo apuesto por el ciberdelfín, Jones, que además es
el auténtico héroe de la historia.
Los ciberdelfines son una idea tan extravagante hoy
como lo era en 1981, cuando Gibson escribió el cuento. Los animales se han utilizado
con propósitos militares desde que el hombre tiene memoria pero hace medio
siglo, el Programa de Mamíferos Marinos de la Armada estadounidense empezó a
adiestrar a toda una serie de criaturas –delfines, ballenas beluga, leones
marinos, entre otros- para realizar tareas submarinas (últimamente se ha
llegado a considerar la idea de utilizar tiburones con implantes cerebrales).
Naturalmente, fue el ágil e inteligente delfín el que mostró mayor potencial.
Durante la Guerra de Vietnam, la Armada americana tenia cinco delfines
patrullando las aguas cercanas a los navíos propios, alertándolos de posibles
ataques por parte de nadadores enemigos que trataran de adherir bombas al
casco. Así que, aunque la idea de modificar cibernéticamente delfines para que
pirateen el software de los submarinos rusos es un paso importante hacia lo
fantástico, tiene un fundamento en el mundo real lo suficientemente sólido como
para no considerarlo del todo improbable.
Mamíferos Marinos de la Armada estadounidense empezó a
adiestrar a toda una serie de criaturas –delfines, ballenas beluga, leones
marinos, entre otros- para realizar tareas submarinas (últimamente se ha
llegado a considerar la idea de utilizar tiburones con implantes cerebrales).
Naturalmente, fue el ágil e inteligente delfín el que mostró mayor potencial.
Durante la Guerra de Vietnam, la Armada americana tenia cinco delfines
patrullando las aguas cercanas a los navíos propios, alertándolos de posibles
ataques por parte de nadadores enemigos que trataran de adherir bombas al
casco. Así que, aunque la idea de modificar cibernéticamente delfines para que
pirateen el software de los submarinos rusos es un paso importante hacia lo
fantástico, tiene un fundamento en el mundo real lo suficientemente sólido como
para no considerarlo del todo improbable.
 Jones fue “reclutado” a la fuerza por el ejército
americano, que potenció sus capacidades con tecnología que le permitía piratear
remotamente los datos de submarinos enemigos utilizando escáneres de
infrasonidos que podían penetrar los cascos de las naves. De alguna forma,
terminó en manos de los LoTeks, los revolucionarios/hackers que luchan contra
el Sistema y que parecen omnipresentes en las historias ciberpunk. Jones es un
hacker y un descifrador de códigos permanentemente conectado a la torpe version
que la película propone de Internet y que ayuda a Johnny cuando llega a la base
de los piratas.
Jones fue “reclutado” a la fuerza por el ejército
americano, que potenció sus capacidades con tecnología que le permitía piratear
remotamente los datos de submarinos enemigos utilizando escáneres de
infrasonidos que podían penetrar los cascos de las naves. De alguna forma,
terminó en manos de los LoTeks, los revolucionarios/hackers que luchan contra
el Sistema y que parecen omnipresentes en las historias ciberpunk. Jones es un
hacker y un descifrador de códigos permanentemente conectado a la torpe version
que la película propone de Internet y que ayuda a Johnny cuando llega a la base
de los piratas.
Y es que la información que transporta Johnny en su
cerebro no es cualquier cosa: la cura para el Síndrome del Temblor Negro, una
enfermedad que contrae la gente que ha pasado demasiado tiempo en realidad
virtual. La Corporación PharmaKom descubrió  esa cura pero la ha mantenido en
secreto para continuar beneficiándose de los caros tratamientos que tratan a la
dolencia como algo crónico. Ahora, contrata a los yakuza para recuperar los
datos del implante y es por eso que los piratas ayudan a Johnn y ponen a Jones
a su disposición: desean que la información se haga pública.
esa cura pero la ha mantenido en
secreto para continuar beneficiándose de los caros tratamientos que tratan a la
dolencia como algo crónico. Ahora, contrata a los yakuza para recuperar los
datos del implante y es por eso que los piratas ayudan a Johnn y ponen a Jones
a su disposición: desean que la información se haga pública.
Cuando se estrenó, “Johnny Mnemonic” cosechó críticas
extraordinariamente negativas y muchos se burlaron de ella apodándola “Johnny
Moronic” o “Johnny Numb-onic”. No es difícil comprender semejante reacción
proveniente del espectador mainstream habida cuenta de que el denso estilo de
Gibson es cualquier cosa menos accessible para los tecnófobos. Pero es que la
prensa especializada en CF fue igualmente cruel. Quizá se debió a que el film
carecía de la acción esperada por muchos o grandes secuencias de efectos
especiales; o que no reflejaba para nada ese aura tan especial que para muchos
aficionados seguía teniendo el ciberpunk.
Una película exige una historia más amplia y compleja
de la que Gibson había comprimido en su cuento original de 23 páginas así que
hubo de expandirla y co ncentrarse más de lo habitual en él en el suspense y los
personajes. Por cuestión de derechos, hubo de eliminar el personaje de la
guardaespaldas Molly (que también era central en “Neuromante”), pero todos los
ingredientes familiares en su obra están ahí: las disparidades sociales
extremas (desde los ejecutivos japoneses en oficinas de diseño a los hackers
anarquistas que se apiñan en ghettos); los viajes al ciberespacio a través de
enlaces neurales; los peligrosos asesinos yakuza armados de cables de
monofilamento; fantasmales inteligencias artificiales que se mueven por la Red;
un pueblo de chabolas suspendidas de los restos de un Puente (escenarios extraído
de “Luz Virtual”, 1993; y “Todas las Fiestas de Mañana”, 1999)…
ncentrarse más de lo habitual en él en el suspense y los
personajes. Por cuestión de derechos, hubo de eliminar el personaje de la
guardaespaldas Molly (que también era central en “Neuromante”), pero todos los
ingredientes familiares en su obra están ahí: las disparidades sociales
extremas (desde los ejecutivos japoneses en oficinas de diseño a los hackers
anarquistas que se apiñan en ghettos); los viajes al ciberespacio a través de
enlaces neurales; los peligrosos asesinos yakuza armados de cables de
monofilamento; fantasmales inteligencias artificiales que se mueven por la Red;
un pueblo de chabolas suspendidas de los restos de un Puente (escenarios extraído
de “Luz Virtual”, 1993; y “Todas las Fiestas de Mañana”, 1999)…
La interpretación de Keanu Reeves es exactamente la
que podríamos esperar de él: acartonada, inexpresiva y carente de intensidad
emocional. Aunque del individ uo marginal del cuento ha pasado aquí a ser una
especie de superagente, podriamos pensar que, enfrentado a una situación tan
peligrosa y con su vida en juego, se mostraría más preocupado y enérgico a la
hora de preservarla. Pero prácticamente cualquiera de los secundarios tiene más
carisma que él, incluso Dina Meyer, cuya principal virtud es su estupendo
físico. Al menos, profesionales como Udo Kier en el papel del jefe de Johnny,
Henry Rollins como el médico Spider o Takeshi Kitano –en su primera película
americana, interpretando al presidente de la farmacéutica que quiere recuperar
a cualquier coste la información-, le dan a la cinta cierta intensidad y
presencia en lo que al factor humano se refiere.
uo marginal del cuento ha pasado aquí a ser una
especie de superagente, podriamos pensar que, enfrentado a una situación tan
peligrosa y con su vida en juego, se mostraría más preocupado y enérgico a la
hora de preservarla. Pero prácticamente cualquiera de los secundarios tiene más
carisma que él, incluso Dina Meyer, cuya principal virtud es su estupendo
físico. Al menos, profesionales como Udo Kier en el papel del jefe de Johnny,
Henry Rollins como el médico Spider o Takeshi Kitano –en su primera película
americana, interpretando al presidente de la farmacéutica que quiere recuperar
a cualquier coste la información-, le dan a la cinta cierta intensidad y
presencia en lo que al factor humano se refiere.
Mención especial merece Dolph Lundgren encarnando,
tras una larga barba y sucias greñas a Ka rl Honig, el Predicador, un
extravagante sujeto que recita versos bíblicos y se refiere a sí mismo como el
Salvador, pero que bajo su tunica esconde un cuerpo cyborg de asesino
mercenario. Es una especie de Terminator imparable volcado en la caza de Johnny
al que Lundgren, que no es un buen actor, sí consigue dar vida con un toque de
humor surrealista sin perder fisicidad y sensación de peligrosidad. Su
presencia física, la comedia negra que aporta y la evidente diversion que el
actor extrae de su participación en esta película, hacen de él quizá su
personaje más memorable –después del delfín Jones, claro-.
rl Honig, el Predicador, un
extravagante sujeto que recita versos bíblicos y se refiere a sí mismo como el
Salvador, pero que bajo su tunica esconde un cuerpo cyborg de asesino
mercenario. Es una especie de Terminator imparable volcado en la caza de Johnny
al que Lundgren, que no es un buen actor, sí consigue dar vida con un toque de
humor surrealista sin perder fisicidad y sensación de peligrosidad. Su
presencia física, la comedia negra que aporta y la evidente diversion que el
actor extrae de su participación en esta película, hacen de él quizá su
personaje más memorable –después del delfín Jones, claro-.
Los efectos especiales, en lo que se refiere a las
escenas de realidad virtual, recu erdan a los vistos tres años antes en “El
Cortador de Césped” (1992). Los diseñadores de producción se esforzaron en
crear cierta cultura para los LoTeks, pero todo parece cutre y poco inspirado,
como si fueran desechos de Mad Max viviendo en una gabarra y manejando
ordenadores de treinta años de edad. En el último acto abundan las peleas
multitudinarias, los ataques y las explosiones; un despliegue de acción
convencional pero que al menos anima un poco lo que no deja de ser una trama
potencialmente interesante pero desarrollada con poca chispa.
erdan a los vistos tres años antes en “El
Cortador de Césped” (1992). Los diseñadores de producción se esforzaron en
crear cierta cultura para los LoTeks, pero todo parece cutre y poco inspirado,
como si fueran desechos de Mad Max viviendo en una gabarra y manejando
ordenadores de treinta años de edad. En el último acto abundan las peleas
multitudinarias, los ataques y las explosiones; un despliegue de acción
convencional pero que al menos anima un poco lo que no deja de ser una trama
potencialmente interesante pero desarrollada con poca chispa.
Y es que Robert Longo no tenia más bagaje que el de
haber dirigido un puñado de videoclips y un episodio de “Tales from the Crypt”.
No parecen suficientes credenciales para hacerse cargo de un presupuesto de 26
millones de dólares con el que construir un mundo futurista creíble y desarrollar
con brío, estilo y suspense una trama sobre conspiraciones industriales en la
que se mezclan asesinos de diferente  pelaje y bandas de rebeldes antisistema. Y
efectivamente, fue un error. Porque la interesante premisa va desintegrándose
conforme la película avanza a causa de la incompetencia del director, que no
consigue insuflar chispa alguna a la misma, ni en el vestuario, ni en los
actores ni en los decorados ni en los efectos especiales.
pelaje y bandas de rebeldes antisistema. Y
efectivamente, fue un error. Porque la interesante premisa va desintegrándose
conforme la película avanza a causa de la incompetencia del director, que no
consigue insuflar chispa alguna a la misma, ni en el vestuario, ni en los
actores ni en los decorados ni en los efectos especiales.
Excepto los japoneses, que tienen en gran estima a
Keanu Reeves, nadie quedó contento con el resultado. Para empezar, los
espectadores estadounidenses, que solo dejaron en taquilla 19 millones de
dólares, insuficientes para cubrir el presupuesto (aunque con la recaudación
del resto del mundo sí se logró rentabilizar la película). Reeves criticó el
montaje final por haber transformado lo que pretendía ser una película
experimental en un thriller de acción muy convencional. Y Robert Longo no volvió
a dirigir otra película, dedicándose a sus otros intereses (también es pintor,
músico y fotógrafo).
“Johnny Mnemonic” no es ni de lejos un film
imprescindible del género pero merece cierto reconocimiento, al menos por su
papel pionero en el ciberpunk televisivo. A pesar de sus convencionalismos,
dirección poco inspirada y dispersión, entiendo que haya quien pueda encontrar
en la historia la suficiente sustancia como para mantener su interés hasta el
final.
Independientemente de su presupuesto, conviene verla y
valorarla como una serie B con pretensiones. Y si la comparamos con la otra
película “ciberpunk” que salió aquel mismo año, la todavía más fallida
“Virtuosity” (en la que “solo” se gastaron 5 millones más), quizá nos mostremos
más dispuestos todavía a perdonar sus fallos. Me atrevería a decir que es uno
de esos casos de película muy hija de su tiempo que divide profundamente a la
audiencia pero que incluso sus defensores lo califican de “placer culpable”.

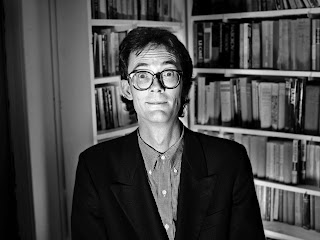
















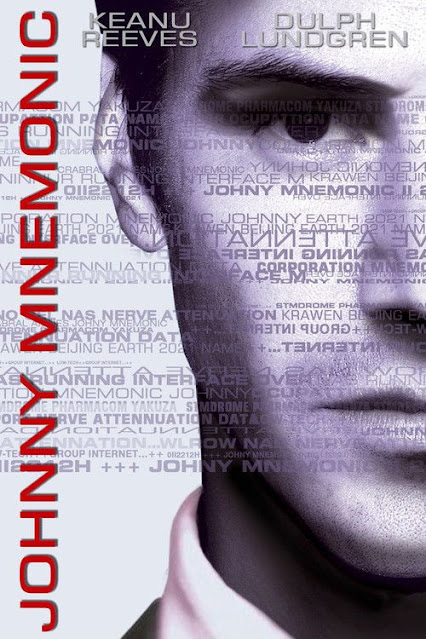
Personalmente amo esta película, la tengo entre mis 100 predilectas del género. Me parece curioso que tanta gente amante del ciberpunk la menosprecie o desconozca, ya que más allá de su ridículo diseño de vestuario hay una historia buena e interesante historia. Me llamó la atención lo de las identidades virtuales, gente que muere pero sigue existiendo en el cibermundo como un programa que trabaja y hasta tiene nacionalidad. La idea no está muy desarrollada pero está ahí. Y la enfermedad producida por el exceso de tecnología, ¿cuántos no padeceremos ya algo similar por pasar horas frente a una pantalla en lugar de recorrer caminos verdes y tratar con otras personas?
ResponderEliminarLa primera vez que la vi me costó reconocer a Dolph Lundgren y la verdad, o leí otro libro o las relaciones entre la película y la novela “Neuromante" son casi las mismas que entre Blade Runner y "Sueñan las ovejas...".
ResponderEliminarGracias por la reseña.
Saludos,
J.