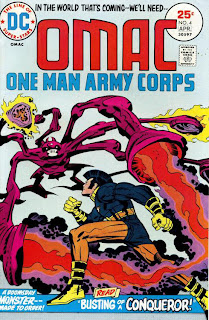Las ucronías o historias alternativas (término bautizado por Charles Renouvier y del cual hablamos algo en un post anterior) son un campo disputado tanto por la fantasía y la ciencia-ficción. Y es que cuando hablamos de ésta última, pensamos automáticamente en el futuro, tecnología avanzada, la aventura espacial, alienígenas… Sin embargo, desde que el viaje temporal comenzó a formar parte del género en el siglo XIX, los autores no tardaron en preguntarse qué ocurriría si alguien del presente –o del futuro- se trasladase a una época anterior e hiciese algo que cambiara la corriente temporal. La eliminación del propio viajero del tiempo fue la evolución natural: ¿qué sucedería si un evento clave de la Historia tal y como la conocemos, no hubiera tenido lugar? ¿En qué serían las cosas diferentes? El campo de desarrollo de esta ficción es infinito.
¿Por qué puede adscribirse a la ciencia-ficción este subgénero con más naturalidad que a la fantasía? Bueno, es este un debate interminable en el que hay opiniones para todos los gustos, pero digamos que en las “Historias Alternativas” no hay elementos fantásticos. Los acontecimientos históricos, la sociedad, la tecnología… son diferentes a como son hoy en día, pero forman un mundo coherente con el cambio histórico que se ha introducido de partida. Aquí no hay brujos, presencias sobrenaturales, vampiros ni seres extradimensionales responsables de la alteración de la corriente temporal. Se trata de la construcción de un mundo lógico y racional regido por nuestras mismas pautas humanas y naturales, solo que en lugar de hacerlo en el futuro o en otro planeta, se edifica sobre una corriente temporal distinta.
Las encrucijadas históricas clave de las que hablaba más arriba son conocidas como puntos Jumbar: ¿Qué hubiera ocurrido si Napoleón hubiera conquistado el mundo? ¿Y si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial? ¿En qué habrían cambiado las cosas si los vikingos hubieran colonizado con éxito Norteamérica? Por supuesto, son especialmente atractivas las novelas que introducen a las grandes religiones. Aquí tenemos una de ellas.
 La historia de Bizancio es una de las grandes olvidadas en la cultura actual. Templarios, egipcios, romanos o griegos han copado la novela histórica y las pantallas de cine expulsando otras épocas históricas no menos interesantes. A menudo se pasa por alto que tras la caída del Imperio Romano de Occidente, el de Oriente, con su centro en Constantinopla, perduró mil años más. Y no se limitó a sobrevivir, sino que llegó a abarcar un inmenso territorio sobre el que dejó sentir poderosamente su influencia. ¡Mil años! Siglos de hazañas militares, intrigas cortesanas, disputas religiosas, tragedias, matanzas, descubrimientos, logros en las artes y las letras… su historia es sencillamente fascinante (para aprender un poco más, recomiendo el libro de Isaac Asimov “Constantinopla”, dentro de su serie Historia Universal, escrito en un tono ligero y ameno).
La historia de Bizancio es una de las grandes olvidadas en la cultura actual. Templarios, egipcios, romanos o griegos han copado la novela histórica y las pantallas de cine expulsando otras épocas históricas no menos interesantes. A menudo se pasa por alto que tras la caída del Imperio Romano de Occidente, el de Oriente, con su centro en Constantinopla, perduró mil años más. Y no se limitó a sobrevivir, sino que llegó a abarcar un inmenso territorio sobre el que dejó sentir poderosamente su influencia. ¡Mil años! Siglos de hazañas militares, intrigas cortesanas, disputas religiosas, tragedias, matanzas, descubrimientos, logros en las artes y las letras… su historia es sencillamente fascinante (para aprender un poco más, recomiendo el libro de Isaac Asimov “Constantinopla”, dentro de su serie Historia Universal, escrito en un tono ligero y ameno). Hacía ya mucho tiempo que el Imperio se había esfumado cuando su capital, Constantinopla, cayó en
 manos de los turcos otomanos en 1453. Poco a poco, los árabes primero y las oleadas turcas después, fueron mordiendo pedazos de territorio y cultura, pero no para incorporarlos a la suya, sino para hacerlos desaparecer. Los turcos eran un pueblo nómada originario de las lejanas estepas mongolas y la cultura romano-griega y su religión cristiana les eran completamente ajenas. No tuvieron interés alguno en preservarlas y aún hoy, los turcos no sienten esa parte de la historia de su país como una porción de su legado. Los bizantinos no fueron sus antepasados. Estuvieron allí, sí, pero fueron conquistados y “desaparecieron”. La historia de Turquía empezó con ellos, con los turcos.
manos de los turcos otomanos en 1453. Poco a poco, los árabes primero y las oleadas turcas después, fueron mordiendo pedazos de territorio y cultura, pero no para incorporarlos a la suya, sino para hacerlos desaparecer. Los turcos eran un pueblo nómada originario de las lejanas estepas mongolas y la cultura romano-griega y su religión cristiana les eran completamente ajenas. No tuvieron interés alguno en preservarlas y aún hoy, los turcos no sienten esa parte de la historia de su país como una porción de su legado. Los bizantinos no fueron sus antepasados. Estuvieron allí, sí, pero fueron conquistados y “desaparecieron”. La historia de Turquía empezó con ellos, con los turcos.  Así, aparte de algunos restos bien conocidos en la actual Estambul, los vestigios bizantinos en Turquía han sido convenientemente olvidados. Se restauran mezquitas y madrasas selyúcidas, pero las antiguas ruinas cristianas son dejadas de lado. Si los custodios de su historia no tienen interés en divulgar y preservar esa parte de la misma, no es de extrañar que en el resto del mundo el Imperio Bizantino haya ido sumiéndose en la penumbra. A ello hay que añadir ese enquistado enfrentamiento entre el cristianismo oriental y el occidental a raíz del cisma, alimentado con lamentables episodios como la Cuarta Cruzada y que ha hecho alejar a cada facción la mirada de la historia y tradiciones de su supuesto “contrincante”.
Así, aparte de algunos restos bien conocidos en la actual Estambul, los vestigios bizantinos en Turquía han sido convenientemente olvidados. Se restauran mezquitas y madrasas selyúcidas, pero las antiguas ruinas cristianas son dejadas de lado. Si los custodios de su historia no tienen interés en divulgar y preservar esa parte de la misma, no es de extrañar que en el resto del mundo el Imperio Bizantino haya ido sumiéndose en la penumbra. A ello hay que añadir ese enquistado enfrentamiento entre el cristianismo oriental y el occidental a raíz del cisma, alimentado con lamentables episodios como la Cuarta Cruzada y que ha hecho alejar a cada facción la mirada de la historia y tradiciones de su supuesto “contrincante”. El resultado es que todo el mundo conoce a los vikingos, cuya historia de esporádicas y violentas incursiones duró “sólo” un par de siglos. En cambio, sólo los aficionados a la historia y los eruditos recuerdan a Justiniano, san Juan Crisóstomo, Belisario o Heráclito, grandes figuras de la historia bizantina.
Harry Turtledove recupera esa etapa histórica en esta novela y lo hace, además, estableciendo un
 interesante punto Jumbar: ¿Y si el Islam no hubiera nacido? En este mundo alternativo, Mahoma se convirtió en un ardiente cristiano, terminando sus días como arzobispo de la hispana Cartago Nova y canonizado tras su muerte. El mundo cambió por completo. Porque fueron los árabes los que en el siglo VII comenzaron castigando y debilitando al mundo bizantino empujados por el fervor de su nueva fe. Bizancio perdió territorios y soldados y, aunque aún viviría momentos gloriosos, a partir de ese momento se encontró mayormente a la defensiva, luchando por su supervivencia.
interesante punto Jumbar: ¿Y si el Islam no hubiera nacido? En este mundo alternativo, Mahoma se convirtió en un ardiente cristiano, terminando sus días como arzobispo de la hispana Cartago Nova y canonizado tras su muerte. El mundo cambió por completo. Porque fueron los árabes los que en el siglo VII comenzaron castigando y debilitando al mundo bizantino empujados por el fervor de su nueva fe. Bizancio perdió territorios y soldados y, aunque aún viviría momentos gloriosos, a partir de ese momento se encontró mayormente a la defensiva, luchando por su supervivencia. En “Agente de Bizancio”, el imperio romano ha continuado siendo la gran civilización occidental sin menoscabo de su poder hasta el siglo XIV. La Edad Media y su época de oscurantismo no han existido, Germania sigue siendo un territorio salvaje, los francosajones no pueden rivalizar con las tropas imperiales y el cristianismo es la única religión dominante. Como los árabes nunca iniciaron su guerra santa, los persas sasánidas mantienen aún el poder, siendo la única otra gran potencia del escenario político que detiene la expansión bizantina hacia oriente. Bizantinos y persas, cuyos territorios han estado expandiéndose continuamente, libran una especie de silenciosa guerra fría.
 Con este tapiz, Turtledove escribió una serie de siete historias cortas independientes entre sí pero protagonizadas por el mismo personaje, Basilios Argyros, que fueron publicadas en diferentes revistas (principalmente Isaac Asimov Science Fiction ). Posteriormente, en 1987, fueron compiladas en este libro sin apenas realizar cambios, por lo que la lectura da la acertada impresión de carecer de una línea argumental.
Con este tapiz, Turtledove escribió una serie de siete historias cortas independientes entre sí pero protagonizadas por el mismo personaje, Basilios Argyros, que fueron publicadas en diferentes revistas (principalmente Isaac Asimov Science Fiction ). Posteriormente, en 1987, fueron compiladas en este libro sin apenas realizar cambios, por lo que la lectura da la acertada impresión de carecer de una línea argumental. Basilios Argyros, un capitán de exploradores del imperio bizantino, nacido en los Balcanes, consigue gracias a su valerosa actuación en el frente ser destinado a Constantinopla como miembro del cuerpo de los Magistrianoi, la policía secreta imperial, una mezcla de espías, diplomáticos y enviados especiales para cometidos delicados en interés del emperador Nicéforo III.
La estructura de las historias sigue una pauta muy definida: Argyros se encuentra ante una situación
 dramática que consigue resolver descubriendo en el proceso un nuevo avance científico o tecnológico, desde el catalejo hasta la vacuna de la viruela, de los tipos móviles al brandy o la pólvora convirtiéndose así no sólo en Agente de Bizancio, sino en auténtico Agente del Cambio. Hay un subargumento de menor interés que introduce en varias de las historias a la hermosa e inteligente espía persa Mirrane, una especie de némesis de Basilios por la que acabará sintiendo respeto y admiración primero y atracción después. Aunque repetitivas en su esquema, las historias son verosímiles y coherentes y gozan de un desarrollo dinámico gracias al extenso catálogo de personajes (parca pero suficientemente caracterizados para cumplir su cometido de comparsas de Basilios) y, sobre todo, a su magnífica ambientación.
dramática que consigue resolver descubriendo en el proceso un nuevo avance científico o tecnológico, desde el catalejo hasta la vacuna de la viruela, de los tipos móviles al brandy o la pólvora convirtiéndose así no sólo en Agente de Bizancio, sino en auténtico Agente del Cambio. Hay un subargumento de menor interés que introduce en varias de las historias a la hermosa e inteligente espía persa Mirrane, una especie de némesis de Basilios por la que acabará sintiendo respeto y admiración primero y atracción después. Aunque repetitivas en su esquema, las historias son verosímiles y coherentes y gozan de un desarrollo dinámico gracias al extenso catálogo de personajes (parca pero suficientemente caracterizados para cumplir su cometido de comparsas de Basilios) y, sobre todo, a su magnífica ambientación. Y es que Turtledove sabe de lo que escribe. En 1977, dos años antes de publicar su primera novela, obtuvo un doctorado en Historia con una tesis sobre la monarquía bizantina. Y si algo ha cultivado este autor es la Historia Alternativa, subgénero que ha visitado quizá más que ningún otro escritor, con novelas ambientadas en variaciones de la Guerra Mundial o la Guerra Civil Americana.
 Es cierto que con una revisión más cuidada, Turtledove podría haber evitado determinadas reiteraciones, lógicas cuando se publican historias independientes en revistas diferentes, pero aburridas cuando aparecen en una novela. Con todo, considero esto un fallo menor en comparación con el viaje al pasado imaginario que nos propone: desde las estepas del Danubio y la lucha contra los pueblos nómadas hasta la corte constantinopolitana y sus constantes rivalidades religioso-políticas, de la mítica Alejandría y la reconstrucción de su no menos legendario Pharos a una Hispania invadida por los francogodos, de una ciudad fronteriza con el imperio persa tapizada de misteriosos carteles sediciosos a la bárbara fortaleza de un reyezuelo del Cáucaso…El autor nos ayuda a entender lo que significaban las epidemias en las ciudades del pasado, el asombro que causaba la gran Santa Sofía, el sistema gremial y las huelgas, los apasionados conflictos religiosos o el poder de la tecnología aplicado a la política…
Es cierto que con una revisión más cuidada, Turtledove podría haber evitado determinadas reiteraciones, lógicas cuando se publican historias independientes en revistas diferentes, pero aburridas cuando aparecen en una novela. Con todo, considero esto un fallo menor en comparación con el viaje al pasado imaginario que nos propone: desde las estepas del Danubio y la lucha contra los pueblos nómadas hasta la corte constantinopolitana y sus constantes rivalidades religioso-políticas, de la mítica Alejandría y la reconstrucción de su no menos legendario Pharos a una Hispania invadida por los francogodos, de una ciudad fronteriza con el imperio persa tapizada de misteriosos carteles sediciosos a la bárbara fortaleza de un reyezuelo del Cáucaso…El autor nos ayuda a entender lo que significaban las epidemias en las ciudades del pasado, el asombro que causaba la gran Santa Sofía, el sistema gremial y las huelgas, los apasionados conflictos religiosos o el poder de la tecnología aplicado a la política… Por último, me gustaría destacar dos puntos más: por una parte, que a pesar de su poder, el Imperio
 Bizantino de Turtledove parece haber perdido la iniciativa científica. Prolífico en teólogos y hombres versados en los complicados asuntos doctrinales, el Imperio depende de hombres como Argyros para espiar y conseguir las innovaciones tecnológicas que otros pueblos están llevando a cabo fruto de la necesidad, una necesidad que Bizancio no siente pero de la que está dispuesto a aprovecharse. Por otro lado, es de agradecer la importancia que el escritor quiere dar a los personajes femeninos; algunos de ellos, como la esposa del carpintero alejandrino o la joven curandera britana, son sin duda atractivos pero, dada la brevedad de las historias, resulta imposible un adecuado desarrollo de los mismos.
Bizantino de Turtledove parece haber perdido la iniciativa científica. Prolífico en teólogos y hombres versados en los complicados asuntos doctrinales, el Imperio depende de hombres como Argyros para espiar y conseguir las innovaciones tecnológicas que otros pueblos están llevando a cabo fruto de la necesidad, una necesidad que Bizancio no siente pero de la que está dispuesto a aprovecharse. Por otro lado, es de agradecer la importancia que el escritor quiere dar a los personajes femeninos; algunos de ellos, como la esposa del carpintero alejandrino o la joven curandera britana, son sin duda atractivos pero, dada la brevedad de las historias, resulta imposible un adecuado desarrollo de los mismos.Si quieres empezar a introducirte en el subgénero de la Historia Alternativa –no del gusto de todos los aficionados a la ciencia-ficción- “Agente de Bizancio” es una buena elección. Historias de marcado carácter aventurero muy entretenidas aun cuando se ajustan a una fórmula a veces algo previsible, son un ejemplo de ese inusual y poco cultivado arte de enseñar Historia… a través de una Historia que nunca existió.